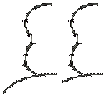MENTIRAS,
COBARDÍAS, SILENCIOS Y TRAICIONES. LA BURGUESÍA EN LA ESPAÑA DE FRANCO: EL
CINE DE JUAN ANTONIO BARDEM
SEGUNDA
PARTE: UN PASEO POR LA CALLE MAYOR
Por Adolfo Bellido
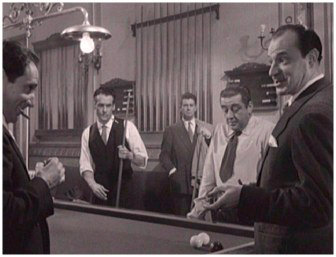 1.-
UN RODAJE ACCIDENTADO
1.-
UN RODAJE ACCIDENTADO
A
continuación de Muerte de un ciclista Bardem inicia el rodaje de Calle
Mayor, cuyo guión original ha escrito tomando como base argumental una obra
de teatro no demasiado conocida de Carlos Arniches, La
señorita de Trévelez: se narra en ella la broma urdida por unos señoritos
a una solterona a la que hacen creer que uno de ellos la ama y que, por tanto,
se casará con ella. La película comienza a rodarse en Palencia como ciudad
protagonista, eje de la acción. Se añadieran unas imágenes tomadas en Cuenca
y que se corresponderían a la imaginaria visión de la ciudad vista desde
fuera.
Bardem,
en vista del éxito internacional de su anterior filme, consigue poner en marcha
la película en coproducción con Francia. De ese país es, por ejemplo, el
actor que da vida al personaje-conciencia que representa Federico, un nombre que
supone un claro guiño hacía su compañero de militancia comunista Jorge Semprún.
Bardem, además de conseguir ese “empujón” productivo, logra que la
protagonista sea la actriz Norteamérica Betsy Blair, que acaba de triunfar en
Cannes por su papel en Marty de
Delbert Mann. En ese mismo festival el realizador acaba de presentar Muerte
de un ciclista, momento que aprovecha para contactar con la actriz y
convencerla, a pesar de sus reticencias, para que participe en el proyecto y es
que, la ideal y entrañable Isabel, no se puede creer que un director –español
además– haya pensado en ella como protagonista de un filme al no ser una
actriz con muchas películas en su haber (siete en nueve años y en ninguna ha
sido protagonista). Además Bardem reconoce desconocer su reciente y
satisfactorio trabajo en Marty.
Betsy
Blair, con todas sus dudas, acepta intervenir en la película. La actriz caló
hondo en el director desde que la viera años atrás en un papel de poca monta
en el filme de George Cukor Una doble vida
(1947), que prácticamente supuso su debut en el cine. Descontando el filme de
Delbert Mann la actriz había cosechado su mayor éxito interpretativo en un
papel secundario de la interesante Nido de
víboras (1948) de Anatole Litvak. Después de Marty
y Calle Mayor tampoco se prodigará
en el cine en demasía. Betsy Blair había nacido en 1923, siendo su verdadero
nombre Elizabeth Boger. Sólo actuará, y normalmente nunca de protagonista
absoluta, en siete filmes y es que la actriz a pesar de su gran expresividad no
se corresponde al tipo estándar propio de una exitosa, y reverenciada, actriz.
Sus dos matrimonios con personas tan importantes en el mundo cinematográfico
como el actor norteamericano Gene Kelly y el crítico-teórico-realizador inglés
Karel Reisz tampoco le fueron de gran ayuda para lograr un papel predominante en
la industria del celuloide. Como dato curioso hay que reseñar que con
posterioridad a Calle Mayor intervino
en El grito de  Antonioni, realizador
que se dijo había servido a Bardem como inspiración de Muerte de un ciclista, aprovechando allí incluso de Lucia Bose, la
actriz que había trabajado en el hipotético filme copiado del italiano (Crónica
de un amor).
Antonioni, realizador
que se dijo había servido a Bardem como inspiración de Muerte de un ciclista, aprovechando allí incluso de Lucia Bose, la
actriz que había trabajado en el hipotético filme copiado del italiano (Crónica
de un amor).
Los problemas que lleva consigo la puesta en
marcha de una coproducción internacional como es Calle
Mayor, se ven agravados cuando el
6 de febrero de 1956 en una manifestación de Universitarios en Madrid se
producen una serie de graves enfrentamientos con falangistas que se saldan con
una serie de heridos graves por arma de fuego. Bardem, señalado como militante
del PCE, es detenido en Palencia donde rueda el filme, acusado de un (absurdo)
delito de opinión. Ese hecho lo cuenta el propio Bardem, tal como
transcribimos, a Antonio Castro en el número 245 de la revista “Dirigido”: “Filmábamos
por la noche, la jornada debía hacer empezado a las cinco o las seis de la
tarde y paramos a cenar. Nos fuimos a cenar al hotel. De repente llegó Miguel Pérez,
que era el regidor, y me dijo: “hay unos señores que preguntan por usted” y
entonces yo me levanté ya consciente de lo que me esperaba, y les gasté la
broma a los compañeros diciéndoles: “Oye, llevadme naranjas”. Y, en
efecto, era la Brigada Político Social, no solamente la de Palencia, la habían
desplazado también de Madrid. Y daba la impresión –cuento con un poco de
vanidad personal esta batallita – de que yo era así como Al Capone, porque
vinieron por lo menos seis o siete. Uno iba por el ascensor, a mi me hicieron
subir por las escaleras a mi cuarto, había dos en el pasillo, etc, etc. Se
organizó un gran revuelo, hubo un acto de solidaridad de los sindicatos
franceses –la película era un coproducción- y Betsy Blair después de hablar
conmigo se negó a rodar un solo plano sin mí, lo que impidió que siguiera el
rodaje mientras estuve en la cárcel. Al final me soltaron y pude terminar la
película, pero con la absoluta prohibición de hablar de mí en la prensa”.
La
vuelta al rodaje lleva implícito varios e importantes cambios, sobre todo por
lo que se refiere a la ciudad palentina en la que se había iniciado el rodaje,
ya que después de lo ocurrido, no le parece a Bardem un sitio cómodo, por lo
que decide que sea Logroño la ciudad en la que transcurra la historia.
Se presenta con evidentes dificultades en el
festival de Venecia ya que la Dirección General de Cinematografía le niega su
participación en el Certamen y a punto está de llevarse el León de Oro, que
finalmente queda ese año desierto. Al igual que ocurrió en Cannes con su
anterior filme, Calle Mayor recibe el
premio Internacional de la crítica.
 2.- LA CIUDAD DE
PROVINCIAS
2.- LA CIUDAD DE
PROVINCIAS
Como
se ha dicho en la primera parte de este trabajo la película comienza con una
voz en off que ubica la película en unas determinadas coordenadas
espacio-temporales para a continuación negarlas. Lo que vemos, se dice, no se
corresponde con un lugar determinado, con una determinada forma de vestir o de
ser... Es, como si se afirmara que estamos ante un filme atemporal que puede
ocurrir en cualquier lugar y a cualquier persona. A esas palabras hay que hacer
una serie de consideraciones:
a)
la utilización de una voz en “off” al comienzo de las películas es algo
propio del cine de los años 50 en general y de la obra de Bardem en particular.
Se puede encontrar este recurso en algunos de sus conocidos títulos anteriores
como Bienvenido Mr. Marshall o Cómicos.
Se procede así de forma precisa a localizar el lugar de la acción y a situar a
los personajes. Por lo tanto su existencia es casi como una determinada marca
personal.
b)
la generalización del lugar es algo impuesto por la censura o introducido como
forma de poder sortearla. No se entiende que se intente convencernos de que
aquello que vamos a ver es algo que puede ocurrir en cualquier lugar. Es como si
se tratase de evitar lo obvio de la realidad social en la que vive inmersa el país.
Sin duda los personajes que viven en la película son creíbles en sus actos en
cuanto son los típicos representantes de una sociedad como la española sujeta
a una serie de condicionantes religiosos, sociales o, en definitiva, políticos.
c)
lo intemporal alude a una serie de temas eternos y que se concretan en el
personaje de Isabel. Su marginación y soledad, el formar parte de una escala
social hecha de silencios y de renuncias es lo que dibuja este extraordinario
personaje universal que representa a la mujer en un determinado momento histórico
no tan lejano como debiera. También es “general” el problema de conciencia
al que se enfrenta Juan. Las diferentes salidas a sus luchas internas y que
conducen a la huida, la muerte, la supervivencia, la lucha... aparecen también
como propias de los intereses, dudas o caminos a los que se enfrenta el ser
humano. La película es fresca y legible para cualquier espectador actual, a
pesar que vista desde el hoy ciertas costumbres presentadas pueden resultar
“marcianas” para aquellos que no las vivieron. Este hecho, ver como el filme
impacta hoy a la juventud, tuvimos ocasión de comprobarlo en unas sesiones
celebradas para el alumnado de instituto no hace mucho tiempo. Aquellos jóvenes
espectadores, sobre todo las chicas, se sentían identificadas con lo que ocurría
en la pantalla.
 3.-
...Y SE NIEGA A DESAPARECER.
3.-
...Y SE NIEGA A DESAPARECER.
La
voz en off del comienzo se acompaña con una panorámica (algo también muy
unido a los comienzos de las películas de Bardem) que muestra el lugar en el
que va a transcurrir la acción. La voz puntea una serie de datos precisos como
es “el sonido de la gran campana”, la repetición –la vuelta a lo
mismo- de unos actos como el pitido del tren, el silencio, el barrido de las
calles, la presencia de la Calle Mayor. Elementos propios de la ciudad de
provincia pero que adquieren un marcado sentido simbólico. Así:
a)
el tren que llega y se va, que viene de “otros lejanos lugares” como señuelo
de libertad, de distancia, huida de la monotonía (Isabel –Betsy Blair– se
encuentra con Juan –José Suárez– en la estación, pero mientras él va a
despedir a alguien que se marcha, ella simplemente está allí, como otros
muchos días, para “ver” el
tren, el medio que transporta hacía una desconocida libertad);
b)
las campanas o el sonido del reloj catedralicio rigen, ordenan, la vida de la
ciudad, simbolizando todo un poder de siglos, la sumisión de los ciudadanos a
su dictador. La altura de la Catedral son la expresión de su dominio mientras
que su estatismo se contrapone al movimiento del tren. Éste es metafóricamente
la inquietud, la búsqueda, el futuro mientras que aquel expresa el peso del
pasado, el oscurantismo, la vida siempre pedida en un pasado en el que las
tradiciones y las costumbres anclan a los seres impidiendo rebelarse;
c)
la noche o la ciudad dormida es el espejo de la propia población mirándose
siempre en el triste pasado del que todo son prisioneros;
d)
la Calle Mayor con su paseo, su sentido de centro de la sociedad, es el lugar
donde se juntan los habitantes, el punto de mira que sirve para mostrar la
identidad de las acciones de sus habitantes y, por tanto, la monótona repetición
de los hechos.
 No
es, pues, casual ni caprichoso que la película se titule Calle
Mayor, ya que su nombre califica e identifica la película desde el propio
centro de su quehacer diario en un monótono transcurrir de un tiempo parado,
silencioso. Sobre sus paseos de ida y vuelta en busca de no se sabe muy bien qué,
planea el sinsabor de unos seres vegetativos, observadores, meros condenados de
un destino que les ha hecho a imagen y semejanza de la Calle Mayor.
Interminables y repetidos paseos, miradas tras una ventana que no son más que
un reflejo de la propia vida de los habitantes de la pequeña ciudad. La Calle
Mayor, de ida y vuelta mientras se marca la hora del paseo, se adorna con sus
soportales, su Catedral, sus bares y pastelerías o sus balcones asomados al
silencio o al bullicio de unas palabras y conversaciones repetidas que inundan
los domingos o los días festivos. Adioses repetidos hasta la saciedad cortan
las conversaciones como si insinuaran una despedida que nunca se produce, porque
los educados ciudadanos se volverán a encontrar en la nueva vuelta y otra vez
se saludarán con una palabra que quiere ser un saludo. La rutina, la factura
pagada a una cómoda derrota, es lo único que arrastran los seres que, perdidos
en sus recuerdos, rememoran sus sueños como forma de hacer viables sus
esperanzas. Pero el tiempo pasa irremediablemente. Para Isabel y para Juan y
para sus amigos y los que les rodean. Un tiempo que se llena de manera ilusoria
ante el fogonazo de la mínima ilusión aunque sea increíble.
No
es, pues, casual ni caprichoso que la película se titule Calle
Mayor, ya que su nombre califica e identifica la película desde el propio
centro de su quehacer diario en un monótono transcurrir de un tiempo parado,
silencioso. Sobre sus paseos de ida y vuelta en busca de no se sabe muy bien qué,
planea el sinsabor de unos seres vegetativos, observadores, meros condenados de
un destino que les ha hecho a imagen y semejanza de la Calle Mayor.
Interminables y repetidos paseos, miradas tras una ventana que no son más que
un reflejo de la propia vida de los habitantes de la pequeña ciudad. La Calle
Mayor, de ida y vuelta mientras se marca la hora del paseo, se adorna con sus
soportales, su Catedral, sus bares y pastelerías o sus balcones asomados al
silencio o al bullicio de unas palabras y conversaciones repetidas que inundan
los domingos o los días festivos. Adioses repetidos hasta la saciedad cortan
las conversaciones como si insinuaran una despedida que nunca se produce, porque
los educados ciudadanos se volverán a encontrar en la nueva vuelta y otra vez
se saludarán con una palabra que quiere ser un saludo. La rutina, la factura
pagada a una cómoda derrota, es lo único que arrastran los seres que, perdidos
en sus recuerdos, rememoran sus sueños como forma de hacer viables sus
esperanzas. Pero el tiempo pasa irremediablemente. Para Isabel y para Juan y
para sus amigos y los que les rodean. Un tiempo que se llena de manera ilusoria
ante el fogonazo de la mínima ilusión aunque sea increíble.
La
burguesía, con sus temores y sus mentiras, es el pilar desde el que se van a
esculpir los principales personajes de la película, que podemos encerrar en una
serie de grupos: los jóvenes (o no tan jóvenes) aburridos, los falsos
intelectuales recluidos en sus poltronas, la familia como transmisora de la
tradición, los seres más débiles y sensibles castrados y mal educados por su
propia clase... Más allá de ellos aparecen algunos personajes más o menos
episódicos que forman parte del grupo excluido de la gente bien: los
barrenderos, los trabajadores de la funeraria, las “fulanas” del lugar
permitidas para que las novias, hermanas... de la ciudad puedan ser respetadas.
Una amplia división, pues, que en términos más amplios podía quedar reducida
exclusivamente a dos amplios grupos: el de los hombres y el de las mujeres, ya
que probablemente prácticamente todos los personajes, y en diferentes épocas
de la vida, podían ser la representación de Juan, de la misma manera que
Isabel podría identificarse con las otras mujeres del filme. Piénsese, por
ejemplo, en la identidad existente entre Isabel y la “fulana” enamorada de
Juan. Al fin y al cabo ambas son la representación (las ilusiones, los desengaños)
de un mismo personaje.
 Juan
representa en el filme al clásico burgués dormido en su vital cobardía. Quizá
ayer tuvo ilusiones, como ocurre a su amigo Federico que vive en la capital, es
decir en “un lugar abierto al futuro”, batalló por algo, pero hoy todo eso
lo ha ido perdiendo, olvidando, al dejarse llevar por una cómoda rutina. La
dormida ciudad de provincias representada en el filme no puede generar más que
durmientes. Es algo que ocurre incluso al “intelectual” local. Vegeta y
duerme su pasado, habla de viejas glorias mientras desgrana la realidad de un
lugar cercado por un triunvirato que encierra un mismo significado: el tañido
de la campana (sonido que cierra la mayor parte de las secuencias del filme), el
paseo de los seminaristas y el paseo por la Calle Mayor. Referencias todas ellas
a lo arcaico, a la presencia de escondidas fuerzas opresoras. El personaje, una
falsa gloria nacional que convive con el pasado, hace mucho tiempo que está
muerto, por ello la broma del comienzo (aparte de centrar la película en el
principal tema de la broma) tiene un significado elocuente.
Juan
representa en el filme al clásico burgués dormido en su vital cobardía. Quizá
ayer tuvo ilusiones, como ocurre a su amigo Federico que vive en la capital, es
decir en “un lugar abierto al futuro”, batalló por algo, pero hoy todo eso
lo ha ido perdiendo, olvidando, al dejarse llevar por una cómoda rutina. La
dormida ciudad de provincias representada en el filme no puede generar más que
durmientes. Es algo que ocurre incluso al “intelectual” local. Vegeta y
duerme su pasado, habla de viejas glorias mientras desgrana la realidad de un
lugar cercado por un triunvirato que encierra un mismo significado: el tañido
de la campana (sonido que cierra la mayor parte de las secuencias del filme), el
paseo de los seminaristas y el paseo por la Calle Mayor. Referencias todas ellas
a lo arcaico, a la presencia de escondidas fuerzas opresoras. El personaje, una
falsa gloria nacional que convive con el pasado, hace mucho tiempo que está
muerto, por ello la broma del comienzo (aparte de centrar la película en el
principal tema de la broma) tiene un significado elocuente.
Los
compañeros de farra, más que amigos, de Juan tratan de olvidar con sus actos
que en sus vidas hay algo más que un aburrimiento sin límites. Con sus bromas,
como se dice, tratan de salir del aburrimiento que les envejece, de su conocida
y huidiza inutilidad que les acongoja y les hace restallar en borracheras y en
falsas risas. Gente infantil que no ha crecido porque jamás se ha enfrentado a
sus propios problemas, a sus propias contradicciones.
Juan se ve arrastrado hacia la nueva broma de
la que, ahora, no es remitente sino depositario y en la que no hay posibilidad
de un vuelta atrás si se quiere seguir representando el (falso) papel de
triunfante amigo y hombre. Para Juan y sus amigos la hombría se reduce a eso:
ser unos cretinos capaces de las mayores salvajadas siempre que no sean ellos
los destinatarios. Juan es, como sus compañeros, un cobarde que se deja llevar
por el ambiente, por los otros y que no es capaz, una vez iniciada la cruel
broma, de echar marcha atrás. Lo suyo es actuar en el ruido, en el tumulto como
si tratase de ahogar sus propias, y mentirosas, palabras: la hermosa escena la
de la falsa declaración en la procesión: sus palabras son ahogadas por el
ruido de la banda, instante en que la cara de Isabel, como en otros
significativos instantes, se ilumina. Lo malo, como el momento señalado, es que
no siempre ocurre que el ruido unísono de las cornetas y los tambores se
superpone para acallar cualquier otro sonido. Cuando eso no pasa las cosas
quedan en evidencia al igual que queda Juan en sus palabras y repetidos
silencios en la citada secuencia.
 Llega un momento en que Juan se ve
imposibilitado para dar marcha atrás. Simplemente ha dejado que la primaria
situación llegue demasiado lejos. En su negativa a tomar cualquier decisión
para salir de la situación deja que sea Isabel quien tome la iniciativa y así
se construya una vida idílica muy diferente a la que él propone. Bardem sabe
hablar perfectamente de los sentimientos a través de detalles tan eficaces,
pero quizá poco sutiles, como aquel en que Juan arroja en el camino el plano de
la casa en construcción que Isabel siente como suya o el presentar el continuo
parloteo de una Isabel callada hasta ese instante y que ahora explota de
esperanza comunicando, sin pausa, sus ilusiones y sus desengaños en los
resignados años vividos cada vez con mayor miedo y que ahora parecen conducirse
hacia un luminoso futuro.
Llega un momento en que Juan se ve
imposibilitado para dar marcha atrás. Simplemente ha dejado que la primaria
situación llegue demasiado lejos. En su negativa a tomar cualquier decisión
para salir de la situación deja que sea Isabel quien tome la iniciativa y así
se construya una vida idílica muy diferente a la que él propone. Bardem sabe
hablar perfectamente de los sentimientos a través de detalles tan eficaces,
pero quizá poco sutiles, como aquel en que Juan arroja en el camino el plano de
la casa en construcción que Isabel siente como suya o el presentar el continuo
parloteo de una Isabel callada hasta ese instante y que ahora explota de
esperanza comunicando, sin pausa, sus ilusiones y sus desengaños en los
resignados años vividos cada vez con mayor miedo y que ahora parecen conducirse
hacia un luminoso futuro.
Frente a la esperanza, el anhelo de Isabel,
Juan se ve cada vez más indefenso entre ese justiciero grupo de amigos que
exige la sangre de la inocente víctima. Los “vitelloni” fellinianos
se convierten en gamberros aburridos deambulando por una ciudad castellana que
se niega a cambiar. Bardem nos acerca a los amigos parásitos de Juan para que
aparezcan como reconocibles a los ojos del espectador. Son sus repetidas
partidas de billar, el recorrido por los interminables bares, las conversaciones
vacías, la misma desgana, los idénticos chistes, la búsqueda de un algo que
rompa su eterno círculo sin salida. Días idénticos y sin futuro, domingos
grises, noches de borrachera. Un tiovivo que gira y gira sin
cesar. ¿Qué buscan, qué obtienen tales cretinos? Nada, lo que únicamente
reciben es la negrura más absoluta como esas noches en que terminan devorados
por los callejones de la ciudad, mientras, de todas maneras, siguen escondidos
en sus míticas costumbres: la ofrenda que depositan en la Catedral, al pasar,
una vez más, frente a ella de vuelta de sus juergas nocturnas como si con ello
intentaran redimir sus culpas.
 4- HUIDA, LUCHA,
RESISTENCIA.
4- HUIDA, LUCHA,
RESISTENCIA.
Isabel es uno de los dibujos más perfectos y
entrañables, por no decir el máximo, trazado por Juan Antonio Bardem. Para
siempre Betsy Blair se convertirá en la irrepetible Isabel. La actriz es la película
entera. La protagonista de Calle Mayor representante
de muchas mujeres del pasado, y no, por desgracia, muy lejana, incluso, de las
de hoy, se encuentra en el filme encerrada en un mundo que le ha impedido ser.
Ante el “amor” en el que desea creer, como única salida a su negra vida, ve
la posibilidad de escapar del negro mundo en que ha vivido, logrando así que el
mundo se haga desde ella y no, como siempre le ha ocurrido, desde los otros. Era
el imperioso dictado de cumplimentar su posición de señorita que la impedía,
por ello, trabajar: el esclavismo de la mujer educada para esposa y madre sujeta
a la ciega obediencia de la madre. La madre que aprendió, en un retroceso
ancestral, de su madre y ahora exige el sacrificio, en vida, por sus desvelos:
si la hija no se casa deberá cuidar de ella hasta que muera. Una condena en
vida de la hija por no haber sabido cumplir con su objetivo reproductor.
Isabel envejecerá, se arrugara, sin saber lo
que significa la felicidad. Sólo conoce, así se la inculcado, el valor del
sacrificio, el temor y el dolor, reconociendo que “se viene a este mundo
para sufrir y dedicarse a los otros”. La felicidad, el “darse” gusto
personal, no se corresponde con el ideario de la mujer honrada habitante en la
España cristiana de la dictadura franquista: una aceptación resignada de su
muerte en vida. La única solución para que Isabel se “salve” es un negro y
triste matrimonio más en cuanto salida que rompa su vida anterior que como
convencimiento de un cambio. El matrimonio la convertirá, entre otras cosas, en
la depositaria de una vida continuista, al ser una esposa respetable y una
probable nueva/idéntica madre castradora que enseñará a sus descendientes lo
mismo que ha recibido. El ideal de Isabel, la única alternativa posible, es,
por tanto, el poder casarse.
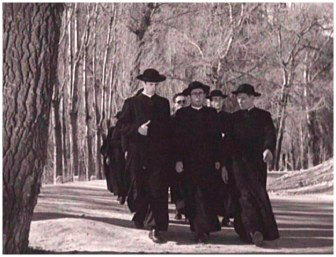 La necesidad de probar lo nuevo, que es también
lo viejo, la lleva a no preguntarse sobre lo extraño de la actitud de Juan: su
repentina, y desconcertante, ansia amorosa. Ella cree en los cuentos y, por
ello, se deja llevar por la historia rosácea que se le presenta: es la última
oportunidad de su vida. La actitud de Isabel no es muy distinta a la de
“fulana” enamorada de Juan. Ambas creen que su salvación, la única posible
para escapar, huir de la vida que llevan, consiste en que alguien las lleve al
sacrosanto “altar”.
La necesidad de probar lo nuevo, que es también
lo viejo, la lleva a no preguntarse sobre lo extraño de la actitud de Juan: su
repentina, y desconcertante, ansia amorosa. Ella cree en los cuentos y, por
ello, se deja llevar por la historia rosácea que se le presenta: es la última
oportunidad de su vida. La actitud de Isabel no es muy distinta a la de
“fulana” enamorada de Juan. Ambas creen que su salvación, la única posible
para escapar, huir de la vida que llevan, consiste en que alguien las lleve al
sacrosanto “altar”.
La mujer que “se quedaba para vestir
santos” desea creer en el amor que le llega y en el que siempre ha soñado.
No pensará en lo que hace y dice. Toda ella se deja llevar por ese amor
ofrecido y que no está dispuesta a perder. Por eso en sus constantes monólogos
enunciados a Juan siempre habla sin cesar de ella. Se convierte ahora el centro
de todo, incluso de la propia ciudad, de la Calle Mayor. No deja hablar a Juan o
mejor no desea que pronuncie una sola palabra que pueda destruir esa (falsa)
felicidad que ahora vive. Isabel será quien tome las iniciativas, quién decida
y actúe ya que va a ser la verdadera esposa (las otras mujeres de Juan las
anteriores o las que puedan llegar sólo serán las “queridas”) y, luego,
madre. Será, por tanto, alguien.
La broma de Juan y sus amigos irá
demasiado lejos. Juan, que es en realidad quién la vive, se asusta, pero
ya no hay posible marcha atrás. La broma debe llevarse a término de la forma más
cruenta posible. Hay que hacer, incluso, que toda la población participe de
ella, de ahí que se piense en el baile anual del círculo para “romper” el
compromiso de la pareja: el patito feo convertido en cisne volverá entonces a
su antigua condición para siempre.
 Hay que paladear las escenas que muestran el
amor de Isabel por Juan, y que son,
hay que repetirlo, más una ilusión que una realidad por lo que se refiere a la
propia mujer. Se trata de los momentos más grandes del filme: la lectura, el
“paladeo” de las entradas correspondientes a la película que ha visto, por
primera vez en su vida, junto al hombre que no es un familiar; la secuencia de
la procesión con la mirada iluminada de la mujer; la observación de su figura
en el espejo de su casa mientras comprueba cómo le sentará el vestido en la
fiesta; la visita al círculo deleitándose en el esplendor que significará ser
la protagonista de la noche, un instante que se puntea además por un detalle
simbólico (la película está repleta de ellos) como es la luz de la lámpara
que se enciende sobre ella cuando entra en la estancia (el resplandor de su
vida, ya, “iluminada”) y que se apagara (su condena a una vida marcada para
siempre) cuando conozca la verdad sobre Juan por boca de Federico; la secuencia,
en fin, de su “lloro” interno expresado por la “externa” lluvia, con la
que se cierra la película. En todas esas secuencias resplandece el rostro
“luminoso” de una impresionante actriz cuyos ojos dicen absolutamente todo.
¡Que gran actriz desaprovechada por el cine fue Betsy Blair, una mujer de una
expresividad asombrosa, fuera de lo común!
Hay que paladear las escenas que muestran el
amor de Isabel por Juan, y que son,
hay que repetirlo, más una ilusión que una realidad por lo que se refiere a la
propia mujer. Se trata de los momentos más grandes del filme: la lectura, el
“paladeo” de las entradas correspondientes a la película que ha visto, por
primera vez en su vida, junto al hombre que no es un familiar; la secuencia de
la procesión con la mirada iluminada de la mujer; la observación de su figura
en el espejo de su casa mientras comprueba cómo le sentará el vestido en la
fiesta; la visita al círculo deleitándose en el esplendor que significará ser
la protagonista de la noche, un instante que se puntea además por un detalle
simbólico (la película está repleta de ellos) como es la luz de la lámpara
que se enciende sobre ella cuando entra en la estancia (el resplandor de su
vida, ya, “iluminada”) y que se apagara (su condena a una vida marcada para
siempre) cuando conozca la verdad sobre Juan por boca de Federico; la secuencia,
en fin, de su “lloro” interno expresado por la “externa” lluvia, con la
que se cierra la película. En todas esas secuencias resplandece el rostro
“luminoso” de una impresionante actriz cuyos ojos dicen absolutamente todo.
¡Que gran actriz desaprovechada por el cine fue Betsy Blair, una mujer de una
expresividad asombrosa, fuera de lo común!
Juan, cada vez más perdido en la historia
que ha montado, no encuentra una solución a sus problemas y busca que sean los
otros quien se lo resuelvan. Ha llegado tan lejos, ha conocido tan claramente la
esperanza de la mujer que, siente temor a decir la verdad y prefiere buscar
soluciones extremas antes de enfrentarse al propio daño que ha hecho. De ahí
que se plantee el suicidio o el asesinato, aunque cobardemente termine por huir.
De esa forma la película nos remite al mensaje político que Bardem quiere
transmitirnos, y que, desde ahí, desea elevar sobre el sentido socia que se
inscribe en Calle Mayor: silencio cómplice de los ciudadanos frente al
franquismo y sus “caprichos”. Una expresión del dominio de los débiles y
los manipulados frente a los fuertes y opresores. Un estado de miedo en el que
se vislumbra alguna luz, pero siempre más ilusoria que real. El mundo de los
habitantes de Calle Mayor es la
representación de la propia España dormida: unos seres varados sin posibilidad
de movimiento y que constantemente vuelven sus ojos al pasado.
Frente a las cuestiones anteriores, ante la
“verdad”, el enfrentarse a ella existen una serie de posibilidades expuestas
por Bardem como reflexión de la situación política vivida en España y que
queda reflejada por la distintas opciones tomadas por los protagonistas como
forma de resolver los problemas a los que se enfrentan, así:
 a) Juan opta por una huida hacia ningún
sitio, se refugia en la soledad y trata de “estar” próximo al lugar de los
hechos, pero no se atreve a “bajar” a la ciudad, probablemente en espera que
el tiempo pase y pueda olvidarse, y olvidar su cobardía.
a) Juan opta por una huida hacia ningún
sitio, se refugia en la soledad y trata de “estar” próximo al lugar de los
hechos, pero no se atreve a “bajar” a la ciudad, probablemente en espera que
el tiempo pase y pueda olvidarse, y olvidar su cobardía.
b) Federico, el amigo llamado como consultor
de los hechos, vive fuera de la ciudad protagonista. Lo suyo es estar fuera de
lugares como ese e instalarse siempre en un mundo diferente, cambiante, siempre
en continuo movimiento, embebido de cultura. Puede convivir con los aburridos e
“inútiles” bromistas negándose a compartir sus actos. Elocuente es, por
ejemplo, el instante en que en la visita que hace al “barrio viejo” junto a
Juan y sus compinches, queda fuera, en espera de que salgan, fuera del prostíbulo.
No obstante su compromiso es demasiado elitista. Poco hace por cambiar el mundo
al que viaja. Parece encontrarse cómodo observando el espectáculo provinciano.
c) la actitud de Isabel termina por ser,
aunque parezca cobarde, mas positiva al conocer la verdad. A pesar de que
Federico la invita a irse con él a la gran ciudad donde nadie la conoce, para
comenzar así a vivir “su” vida, decide quedarse. El tren, añorado por la
mujer en cada visita diaria o semanal a la estación, la puede llevar en la
escena final lejos, muy lejos de su temida ciudad. La primera vez que vimos a
Isabel en la estación coincidió con la primera marcha de Federico en tren.
Entonces era de día, ahora (en la conclusión) es de noche. Federico ajeno a la
realidad del pueblo, desea ignorar a los seres que lo habitan, por eso propone a
que le acompañe, que se pierda en la noche con destino a la gran ciudad. Isabel
en la estación duda, no sabe con certeza qué hacer, para tomar finalmente una
decisión que, sobre el papel, puede resultar más dura: quedarse, probablemente
para siempre, en “su” ciudad. Pero es que frente a la huida sólo existe una
vacuna posible, la de enfrentarse a los otros, luchar en una resistencia
silenciosa para demostrar que ella, pese a todos los contratiempos sigue viva y
es capaz de “estar” y “ser”. Una resistencia en espera de tiempos
mejores como forma de conservar, o adquirir, la dignidad perdida o aquella que
nunca tuvo o conoció. Se trata de, en esa resistencia heroica, provocar una
lucha interna para destronar el sistema instaurado. Isabel se mueve a
contracorriente de los otros personajes: sola, en sentido contrario, camina bajo
la lluvia por la calle mayor hacia su casa. La lluvia es su propio desconsolado
llanto. En el último plano del filme la veremos detrás de los cristales viendo
cómo el agua de lluvia surca el cristal. Se produce una total identidad entre
lo externo, la calle, y el interior de la casa, su dolor. Un hermoso final, en
el que se incluso se puede encontrar un pequeño recuerdo a su compañero
Berlanga, ya que existe una cierta identidad con el cierre de Novio
a la vista (1954). La lluvia ha clausurado brillantemente una película, que
nacía en una madrugada también lavada por el agua: en un encuadre elaboradísimo
entraba en plano, en una toma desde lo alto de una calle, un coche de pompas fúnebres.
Sobre la ciudad, aún dormida y recién lavada, desde lo alto (en una cuidada
banda sonora se escuchaba el ruido del goteo del agua que restaba del que había
caído en la ciudad hacía un instante) caía el monótono carraspeo del reloj
catedralicio. Una macabra broma era el preámbulo de una no menos sangrienta
conducida por los mismos actores.
El discutible Federico, ordenando la lucidez
de la narración, representa en el filme la conciencia o mejor el “yo” del
propio director. Es como si Bardem, aquí y en otras películas, tuviera miedo
de que el espectador no llegase a adquirir el exacto sentido de lo que se proponía
por lo que se veía obligatoriamente lanzado a utilizar un personaje de la película
como depositario del mensaje del filme. Discutible sentido el de tal personaje
conciencia que, aquí, para mayor radicalidad, es interpretado por un actor
extranjero pero que, en su contra, posee una sensible notación de amistad cariñosa
al nombrar a dicho personaje con uno de los diferentes nombres falsos que poseía,
por aquel entonces, el “pecero” Jorge Semprún.
 5.- FINAL.
5.- FINAL.
En su día, cuando se estreno Calle
Mayor algunos dijeron que era una película vieja. Probablemente bastantes
de los que lo dijeron pensaban en otras cosas distintas al valor cinematográfico
de la película, pues vista hoy se mantiene joven y sorprendentemente en ella se
pueden reconocer diversas innovaciones estéticas y narrativas que hablan bien a
las claras de la verdadera valía de Bardem.
Así, encontramos una descripción brillante
del lugar, la unión sin estridencias de la narración de los hechos tanto con
la metáfora que se vislumbra detrás de lo contado como en aquellas otras que
se encuentran apuntillando algunos momentos: la lluvia, la lámpara que se
enciende y apaga en el casino, Isabel mirándose en el espejo o su marcha final
a casa bajo la lluvia, los planos tomado en picado o ladeados... Son
interesantes como forma de unión de escenas el enlace de algunas de ellas por
medio de unas palabras o unas acciones, como ocurre al principio. A Bardem, lo
cual es importante para conseguir que el actor pueda vivir más intensamente los
momentos, le gusta rodar en planos bastante largos como ocurre en secuencias tan
bien construidas, y de gran valor interpretativo, como la del casino, la de la
Iglesia, la prueba de los trajes o la declaración de “amor” en medio de la
procesión... Por el contrario los planos rebuscados no están igual de
conseguidos. Resultan demasiado forzados en su rebuscamiento formal. Dos
momentos son claros en este aspecto: los rostros de las mujeres en la procesión
o parte de la secuencia final en la estación...
Resultan muy positivos los diversos actores
secundarios (no se puede decir lo mismo del personaje de Juan) que encarnan a la
perfección claros prototipos de la sociedad española: los amigos de Juan
(excelente Manuel Alexandre, Luis Peña...), la madre o la criada de Isabel, las
gentes que pasean por la Calle Mayor (el cierre de la secuencia del domingo
cuando la calle empieza a quedar vacía parece haber servido de recuerdo en el
acabado de una de las cartas de Nueve
cartas a Berta, 1963, de Basilio Martín Patino)...
 También hay que destacar algo que en el cine
español de entonces no se cuidaba, como es la utilización de la banda sonora:
el ruido de las gotas de lluvia cayendo, en el comienzo del tejado; el sonido de
la campana de la catedral o del reloj y sobre todo dos momentos muy conseguidos
como son la utilización del cántico de “Dios te salve Maria” después
de haber recibido Isabel la (falsa) señal de amor en la escena de la procesión
o el sonido del piano (como contrapunto de la propia Isabel) en su visita al
casino...
También hay que destacar algo que en el cine
español de entonces no se cuidaba, como es la utilización de la banda sonora:
el ruido de las gotas de lluvia cayendo, en el comienzo del tejado; el sonido de
la campana de la catedral o del reloj y sobre todo dos momentos muy conseguidos
como son la utilización del cántico de “Dios te salve Maria” después
de haber recibido Isabel la (falsa) señal de amor en la escena de la procesión
o el sonido del piano (como contrapunto de la propia Isabel) en su visita al
casino...
Película que hoy, casi ya a cincuenta años de su realización, se muestra como una moderna e imperecedera propuesta crítica sobre la realidad de un España demasiado negra, cerrada al mundo por la orden suprema de un padre represor encarnado en la figura de un indolente dictador. Tendrán que pasar aún varios años hasta que España empiece a moverse y a pensar los españoles que el mundo es algo más que una prisión.