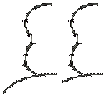MENTIRAS,
COBARDÍAS, SILENCIOS Y TRAICIONES. LA BURGUESIA EN LA ESPAÑA DE FRANCO: EL
CINE DE JUAN ANTONIO BARDEM
PRIMERA
PARTE: EN TORNO A LA CALLE MAYOR
Por
Adolfo Bellido
 1.
LA CENSURA DE NUNCA MAS
1.
LA CENSURA DE NUNCA MAS
En
el comienzo de Calle Mayor se presenta
una determinada ciudad de provincias situada en un lugar muy concreto. Algo que,
en parte, parece contradecir la voz en off del prólogo. Una contradicción que
en nada anula muchas de las cosas enunciadas pero que sirvió para sortear, engañar
a la inapelable y torpe censura que padecíamos los españoles en aquellos años
en los que se iba desgranando la década de los cincuenta.
De
eso, la forma de escapar o anular a la censura, sabían bastante nuestros
mejores directores en activo en los tiempos más oscuros del apocalíptico
franquismo. Uno de los casos más conocido es el “inventado” por el irónico
Buñuel para conseguir realizar en España Viridiana
(1961). El aragonés tuvo que cambiar el final del guión original ya que
los censores consideraron “pecaminoso” el hecho de que la angelical
protagonista se “ofreciese” a su primo. El que se rodó finalmente era mucho
más vitriólico pero sorteó la censura al estar propuesto de forma implícita:
la primea consumación amorosa de la pareja se convertía en una divertida
relación triangular con, incluso, connotaciones de clase social. Un engaño a
la censura en toda regla, aunque otras propuestas, en aquella provocada película,
difusas sobre el guión pero no en las potentes imágenes rodadas, iban a cerrar
la posibilidad, a pesar de conseguir el primer premio en el festival de Cannes,
de estrenar el filme en la España de Franco a pesar de ser de nacionalidad española.
Durante años fue castigada Viridada a
arrastrar por el mundo un hipotético pasaporte mejicano como mal menor antes de
destruir, como quisieron aquí algunos, tan “herético” ajuste de cuentas.
 Si
esto le ocurría aquí al extraordinario Buñuel ¿qué podía ocurrir durante
la dictadura franquista a otros realizadores de escaso predicamento
internacional al intentaban “edificar” un cine distinto y comprometido en
las antípodas del “construido” en el país? Era el caso de los falangistas
camisas viejas que se habían animado a “levantar” el filme social Surcos
(1951) y entre los que se contaba al guionista Torrente Ballester y al director
Nieves Conde. Debían esconder las primarias intenciones en cuentos o comedias
costumbristas, como sucede en algunos títulos del extranjero Ladislao Vajda, un
realizador más importante de lo que se le ha considerado normalmente) como: El
cebo (1958), Mi tío Jacinto (1956),
Carne de horca (1953), Tarde de toros 1955),
Marcelino pan y vino (1954), o echar mano de un lenguaje más o menos críptico
como ocurre en el cine de Carlos Saura y en gran parte de las obras adscritas al
comienzo de los años sesenta al movimiento del “nuevo cine”...
Si
esto le ocurría aquí al extraordinario Buñuel ¿qué podía ocurrir durante
la dictadura franquista a otros realizadores de escaso predicamento
internacional al intentaban “edificar” un cine distinto y comprometido en
las antípodas del “construido” en el país? Era el caso de los falangistas
camisas viejas que se habían animado a “levantar” el filme social Surcos
(1951) y entre los que se contaba al guionista Torrente Ballester y al director
Nieves Conde. Debían esconder las primarias intenciones en cuentos o comedias
costumbristas, como sucede en algunos títulos del extranjero Ladislao Vajda, un
realizador más importante de lo que se le ha considerado normalmente) como: El
cebo (1958), Mi tío Jacinto (1956),
Carne de horca (1953), Tarde de toros 1955),
Marcelino pan y vino (1954), o echar mano de un lenguaje más o menos críptico
como ocurre en el cine de Carlos Saura y en gran parte de las obras adscritas al
comienzo de los años sesenta al movimiento del “nuevo cine”...
Juan
Antonio Bardem lo tuvo crudo, desde sus primeras películas, para hacer un cine
comprometido desde la libertad. Se le aisló como si fuese un apestado ya que
quedo marcado por sus simpatías políticas. De ellas se podía llegar a la
certeza de su militancia en el Partido Comunista de España junto a gente tan
allegada a su persona como Ricardo Muñoz Suay. Las intervenciones del
realizador de Calle Mayor en las
Conversaciones cinematográficas de Salamanca de 1955 habían mostrado
claramente, si no se tuviese claro, cuál era su postura política. Entre otras
lindezas había dicho en el foro salmantino que el cine español era “políticamente
ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e
industrialmente raquítico”.
En
aquellas reuniones Bardem había ofrecido en primicia nacional, proveniente del
festival de cine de Cannes donde había conseguido el premio Internacional de la
Crítica, su filme Muerte de un ciclista de claro enfoque político, quizá el primero
realizado en ese sentido en España desde el triunfo en 1939 del bando rebelde.
Por ello tuvo serios problemas con la censura: estuvo prohibida durante un
tiempo y sólo se pudo ver después de determinados cambios, como la alteración
del final (“el cambio del final demostraba que los censores no creían ni
en la justicia ni en la Misericordia Divina porque un personaje que hiciese un
acto reprobable tenía que caer fulminado inmediatamente” confesaba Bardem
a Antonio Castro en el número 245 de la revista “Dirigido”) y de diversos
diálogos. También se cortaron escenas (“las nuevas generaciones cuando
ven esta película, no ven la versión original, porque así como en el resto
del mundo ven la versión integra por lo menos de imagen. La película que se ve
aquí está hecha a medias entre la Junta de Censura y Bardem...”
comentario de Bardem en la misma entrevista). Se trataba del primer
enfrentamiento del realizador con la censura, un hecho que sería prácticamente
continuo en las películas que realizase en la época de la dictadura.
 2.-
SIGNIFICANTE Y SIGNIFICADO
2.-
SIGNIFICANTE Y SIGNIFICADO
Aunque
Bardem intentara sortear a la censura con las palabras en off que abrían
Calle Mayor, esa era la forma con la
que comenzaba la mayor parte de sus películas. Pero aquí esa forma de inicio
aparenta un determinado carácter genérico y atemporal negado por las
posteriores imágenes. No es pues una historia general a cualquier país y
tiempo y sí una historia concreta desarrollada tanto en tiempo como en espacio.
Las palabras enmascaraban el carácter temporal de la película como manera de
huir de la censura. De todas maneras hechos como este deben estudiarse con
cierto detenimiento.
Hay
películas concretas en el tiempo, realizadas como forma de ataque o reflejo de
un determinado momento histórico y que como tal pueden servir de estudio o visión
de una determinada situación histórica bien como documento, concienciación,
crítica, reflexión... Se trata de títulos que suelen poseer más de una
simple lectura. Pueden citarse, independiente de su calidad, obras tan dispares,
como Solo ante el peligro (1952) de
Fred Zinnemann, La ley del silencio (1954) de Elia Kazan, Ultimátum a la Tierra (1951) de Robert Wise, La invasión de los ladrones de cuerpos (1957) de Don Siegel, Ladrón
de bicicletas (1948) de Vittorio de Sica, Roma
ciudad abierta (1946) de Roberto Rossellini,
Le corbeau (1943) de Henry-Georges Clouzot, La
caza (1963) de Carlos Saura, Gangs of
New York (2002) de Martin Scorsese, El
ángel exterminador (1962) de Luis Buñuel, El
halcón y la flecha (1950) de Jacques Tourneur, Espartaco (1960) de Stanley Kubrick...
 Centrémonos
en Sólo ante el peligro. La película
de Zinnemann habla, en una lectura escondida, de la realidad vivida en aquel
momento en Estados Unidos: la vergonzante
caza de brujas desencadenada como producto de la paranoia fascista, centrada en
el ataque a las izquierdas y especialmente al comunismo. Zinnemann lo cuenta
echando mano de una historia propia del western en la que se muestra el
enfrentamiento entre un sheriff y los delincuentes que envió a la cárcel y que
juraron vengarse en cuanto salieran de prisión. El representante del orden debe
hacer frente ahora pues a su inmediato problema, pero en total soledad ya que
nadie ni cooperativamente ni individualmente está dispuesto a ayudarle. La película
puede verse sin conocer las razones que llevaron e implicaron su realización,
así el filme nos hablaría “atemporalmente” y únicamente del egoísmo, la
soledad, la relación y
enfrentamiento entre lo comportamientos positivos y negativos de siempre. Si
consideramos la otra lectura la riqueza “ideológica” de la película será
mucho mayor.
Centrémonos
en Sólo ante el peligro. La película
de Zinnemann habla, en una lectura escondida, de la realidad vivida en aquel
momento en Estados Unidos: la vergonzante
caza de brujas desencadenada como producto de la paranoia fascista, centrada en
el ataque a las izquierdas y especialmente al comunismo. Zinnemann lo cuenta
echando mano de una historia propia del western en la que se muestra el
enfrentamiento entre un sheriff y los delincuentes que envió a la cárcel y que
juraron vengarse en cuanto salieran de prisión. El representante del orden debe
hacer frente ahora pues a su inmediato problema, pero en total soledad ya que
nadie ni cooperativamente ni individualmente está dispuesto a ayudarle. La película
puede verse sin conocer las razones que llevaron e implicaron su realización,
así el filme nos hablaría “atemporalmente” y únicamente del egoísmo, la
soledad, la relación y
enfrentamiento entre lo comportamientos positivos y negativos de siempre. Si
consideramos la otra lectura la riqueza “ideológica” de la película será
mucho mayor.
Un
sentido parecido se encuentra en las primeras películas de Bardem, excepción
quizá de Felices Pascuas (1954), bien
sean dirigidas en colaboración con Berlanga o en solitario o bien, incluso,
hagan referencia a algunos guiones escritos para ser rodados en principio por él,
en colaboración con otros directores (caso de Bienvenido
Mr. Marshal, 1952) o simplemente escritos para otros realizadores. La doble
lectura, o un sentido implícito
dado por una explicitación en primer plano, aparece en Esa
pareja feliz (1951), Cómicos (1953),
Muerte de un ciclista (1955),
La venganza (1957), Sonatas (1959),
A las cinco de la tarde (1960), Los
inocentes (1962), Los pianos mecánicos
(1965), El puente (1976),
Siete días de enero (1978), Resultado
final (1997) y por supuesto dos títulos con muchísimas semejanzas entre
si, como son Calle Mayor (1956) y Nunca
pasa nada (1963), probablemente las dos mejores películas filmadas por el
realizador.
 El
título más elemental políticamente de Bardem quizá sea Muerte
de un ciclista al que recientemente las nuevas generaciones han podido tener
acceso por medio del DVD editado por el periódico “El País” en su
colección (muy irregular) de cine español. El adulterio de la pareja
protagonista debió ser mal asumido por la censura española. Pero eso en
realidad no era más que una argucia para definir un proceso de lucha de clases.
Algo así, pero mucho más ingenuo por parte del director español aunque
parezca lo contrario, era la inteligente propuesta ofrecida por Tourneur y sus
guionistas en una película de aventuras como El
halcón y la flecha.
El
título más elemental políticamente de Bardem quizá sea Muerte
de un ciclista al que recientemente las nuevas generaciones han podido tener
acceso por medio del DVD editado por el periódico “El País” en su
colección (muy irregular) de cine español. El adulterio de la pareja
protagonista debió ser mal asumido por la censura española. Pero eso en
realidad no era más que una argucia para definir un proceso de lucha de clases.
Algo así, pero mucho más ingenuo por parte del director español aunque
parezca lo contrario, era la inteligente propuesta ofrecida por Tourneur y sus
guionistas en una película de aventuras como El
halcón y la flecha.
En
Muerte de un ciclista aparecían
falangistas de viejo y nuevo cuño fieles a unos principios (?). Unos,
escaladores sociales, los otros en el ranking social eran trabajadores a los que
se les “chupaba” la sangre hasta el punto de ser “eliminados” (el
ciclista muerto). La burguesía dominada oscilaba entre uno y otro grupo (la
alta burguesía y la clase trabajadora). Se sentía incapaz de tomar decisiones
coartada por culpas etéreas. Metáfora de una España negra en la que algo se
empezaba a mover: los estudiantes exigiendo nuevas perspectivas. Hoy, años
después de su realización, al contrario de lo deseado por Bardem, es la
historia presentada en primer plano lo que más interesa del film, la parte implícita
se nos presenta como demasiado ingenua cuando no ridícula. Lo curioso es que la
censura no “cogió” el sentido del filme y, con ciertos recortes y añadidos
dio el visto bueno a la película. El cambio que se vio obligado a introducir
representaba la muerte de la
protagonista, como justo castigo a su maldad. El final escrito por el director
era radicalmente distinto: Bosé se reunía “felizmente” con su engañado
marido después de haber eliminado al dubitativo, y por tanto molesto, amante.
Lo importante, para el realizador. era la ausencia de una destino que castigara
el delito.
La
crítica francesa fue la primera, con motivo del pase del filme en Cannes, que
despejó las dudas respecto al sentido político de Muerte
de un ciclista. Fueron los críticos de allá los que no tuvieron reparo
alguno en explicar cuál era el sentido político de la película. Probablemente
lo hicieron porque no escribían en España. Aquí, entonces, hubiera sido
imposible hacer esos comentarios.
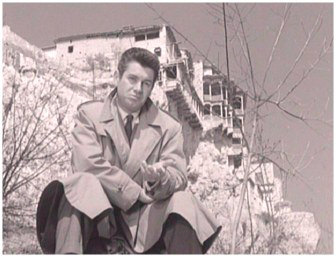 Sobre
Calle Mayor, película mucho más inteligente, adulta y sería,
hablaremos más tarde, aunque habrá que adelantar que su mensaje político, que
existe, no es tan elemental como el de Muerte
de un ciclista. En La venganza título
que sustituirá al primitivo (¡prohibido por la censura!) de Los
segadores se habla de una idea que en el año de la realización del filme
proclama el PCE: la necesaria pacificación (concordia, conciliación) de los
españoles como manera de superar la dictadura y la guerra civil. Se señala un
hermanamiento entre unas personas que, en principio, se odian. En medio de de
los dos protagonistas masculinos una mujer (¿España?). Por si las cosas no
estuvieran claras Bardem echa mano de un personaje “conciencia”
(interpretado por Fernando Rey, actor que había intervenido en alguna de sus
películas anteriores en pequeños papeles, por medio de la voz en off del
principio o como doblador de algún actor extranjero) para lanzar literalmente
al espectador, de manera que no hubiera dudas, toda la idea de la película. Lo
que ocurre es que la censura (otra vez) le obliga a cambiar algo de mayor
importancia que el título: la película que en el guión original transcurría
en la misma época del rodaje pasa a “vivirse” durante los años treinta, es
decir con anterioridad a la guerra civil. Un cambio totalmente traicionero.
Sobre
Calle Mayor, película mucho más inteligente, adulta y sería,
hablaremos más tarde, aunque habrá que adelantar que su mensaje político, que
existe, no es tan elemental como el de Muerte
de un ciclista. En La venganza título
que sustituirá al primitivo (¡prohibido por la censura!) de Los
segadores se habla de una idea que en el año de la realización del filme
proclama el PCE: la necesaria pacificación (concordia, conciliación) de los
españoles como manera de superar la dictadura y la guerra civil. Se señala un
hermanamiento entre unas personas que, en principio, se odian. En medio de de
los dos protagonistas masculinos una mujer (¿España?). Por si las cosas no
estuvieran claras Bardem echa mano de un personaje “conciencia”
(interpretado por Fernando Rey, actor que había intervenido en alguna de sus
películas anteriores en pequeños papeles, por medio de la voz en off del
principio o como doblador de algún actor extranjero) para lanzar literalmente
al espectador, de manera que no hubiera dudas, toda la idea de la película. Lo
que ocurre es que la censura (otra vez) le obliga a cambiar algo de mayor
importancia que el título: la película que en el guión original transcurría
en la misma época del rodaje pasa a “vivirse” durante los años treinta, es
decir con anterioridad a la guerra civil. Un cambio totalmente traicionero.
La
adaptación de dos “sonatas” de Valle Inclán (la de verano y la de otoño)
sirve a Bardem para impartir otra lección política en Sonatas.
Se traiciona el espíritu del genial escritor gallego (sus sonatas no dejan de
ser escritos menores frente al resto de su inmensa obra) en pos de una idea que
le interesa al realizador: la búsqueda de una libertad personal y colectiva en
un mundo opresivo, aniquilador del individuo y en el que no existe conciencia de
clase.
Entre
los títulos posteriores del director, se puede encontrar el planteamiento político-social
agazapado o en primer plano en:
a)
Los pianos mecánicos una elemental crítica
a una burguesía (la clase que normalmente ha protagonizado todas sus películas)
vergonzante, parada, escondida en sus inmovilistas propuestas, esperando un no
se sabe muy bien qué. Una mirada también sobre los tiempos que se corresponden
con el comienzo del boom turístico como falso entorno de una verdadera
libertad escondida en una (pequeña) apertura de libertinaje sexual.
b)
A las cinco de la tarde,
donde el hombre es explotado por una determinada clase para diversión de
otras. El mundo de los toros sirve a Bardem como contrapunto de lo español en
una reflexión sobre la vida y la muerte. Se aprovecha su escritura de la
radical presencia de Alfonso Sastre.
c)
Los inocentes,
donde la corrupción (como un antecedente de Resultado
final) es el elemento primordial de la historia referenciada desde unos
claros planteamientos políticos
d)
El puente, más directo como
corresponde al tiempo del rodaje, habla de la escasa concienciación política
del mundo obrero e, indirectamente hace referencia a la explotación y la
marginación. Todo ello conseguido parcialmente al esconderse en una aparente
película afín a lo que se dio en llamar “landismo” (y con el protagonismo
del propio Alfredo Landa) y que parte de una buena historia del escritor Daniel
Sueiro.
e)
Siete días de enero:
reconstrucción de tono casi documental de la matanza de los abogados
laboralistas en los primeros (y terribles) años de la transición política.
 3.-
CONCIENCIA Y ÉTICA MARXISTA... ¿O SIMPLEMENTE CRISTIANA?
3.-
CONCIENCIA Y ÉTICA MARXISTA... ¿O SIMPLEMENTE CRISTIANA?
Los
protagonistas de la mayor parte de las películas de Bardem son individuos
burgueses que se mueven entre las contradicciones de su clase y un ansia de
despertar su conciencia como forma de redención más individual que colectiva.
De ahí que el sentido marxista liberador de una sociedad anclada en un pasado
opresor se suele dilucidar en el cine de Bardem, a pesar de sus primarias
querencias, en un enfrentamiento con una conciencia que parece “morderle”.
Se trata de la culpa, la eterna culpa del repetitivo don Juan español que da
vida al protagonista de varias de sus películas. Un personaje que en sus
silencios lleva el estigma de una irremediable condena que desea transmutar,
reconvertir en un estado de paz interior. Algo que, como en los primeros títulos
de Fellini, tiene que ver con la redención personal y su anhelo de gracia. De
ahí que el moralismo bardemiano tenga que ver bastante con un planteamiento
cristiano.
Culpa
y búsqueda del perdón parecen ser el puente por el que caminan sus
protagonistas. La expiación de su culpa sería el fin de su sufrimiento. Pero
¿cuál es realmente su culpa? No lo es sólo por lo que han hecho o han dejado
de hacer ellos, lo es también por la sociedad que les rodea y les ha hecho ser
como son. El franquismo en el que cohabitan estos seres. Un sentido político, o
lo que sea, les ha marcado a fuego una forma de pensar, de ser, impidiéndoles,
ante un miedo que nunca parece acabar, rebelarse contra la sociedad que no les
gusta. Lo mejor, parece ser, será dejarse llevar por el incómodo paso de un
tiempo infeliz sin visos de esperanza. Lo político se hermana entonces con lo
social.
Los
mundos de Bardem, aunque puedan identificarse (claras copias, dirán algunos críticos)
argumentalmente con los de algunas películas de otros importantes realizadores
extranjeros, no se ciñen a discursos ni métodos llegados de fuera: el cine del
director español viene marcado por el aquí y el ahora, de otra manera no se
puede entender el sentido ni el valor de su cine.
Los
“Juanes”, o entes semejantes, de sus filmes se dejan llevar por quién les
empuja en busca de un status personal diferente al que viven. Deben conseguir
formar parte del entorno mandatario en que desea encerrarse y del que serán
expulsados en caso de no aceptar las propuestas que les “encandilan”.
Mantenimiento de clase o, mejor, ascensión a costa de lo que sea, algo que
aparece también en Cómicos,
un título aparentemente alejado de ese pensamiento original. Se trata de
aceptar el juego o luchar hasta no sabe dónde y de qué manera. La vida de unos
lleva también implícito el aplastamiento de otros. Vidas, unas y otras,
enmudecidas por silencios que minan las conciencias de los seres. Muerte o vida,
huida o lucha, salvación o culpa asumida hacia el futuro. Ecos en definitiva de
 una educación frustrada y de una realidad repleta de miseria, donde, ¡que ironía!,
se va apuntando la aparición de un futuro de aparente libertades pero apacible,
apreciable y descorazonador en cuanto ha desembocado en el estado del bienestar.
una educación frustrada y de una realidad repleta de miseria, donde, ¡que ironía!,
se va apuntando la aparición de un futuro de aparente libertades pero apacible,
apreciable y descorazonador en cuanto ha desembocado en el estado del bienestar.
Frente
a los “juanes” en las películas de Bardem aparecen otra serie de
interesantes personajes:
a)
los que están de vuelta de todo, cansados y cansinos descansando de un
inexistente cansancio. Son los más altos exponentes de la realidad, los que han
llegado a una determinada posición social. No aspiran a nada. Hace tiempo que
dejaron de pensar, que aceptan la realidad cómplicemente.
b)
los que se aprovechan de otros. Fieles a su ideario buscan la felicidad personal
desde su propio egoísmo. Dictan, hacen, juegan, mueven piezas. Se creen en las
alturas aunque probablemente en su actuación y existencia no exista más que
una frustración total.
c)
las victimas, bien de la propia clase o de clases inferiores. Victimas de las
acechanzas y maquinaciones de una sociedad que necesita siempre descargar,
contra alguien, sus propias frustraciones.
d)
el personaje conciencia que será el encargado de transmitir el mensaje del
filme. Es el caso del actor interpretado por Fernando Rey en Cómicos,
el Federico de Calle Mayor, Matilde
(representante de la nueva España) en Muerte
de un ciclista, nuevamente Fernando Rey en La venganza... Seres a los se “fuerza” su presencia en pos de
las palabras importantes que se escuchan. Se trata del alter-ego del propio
realizador que nos “cuelga” así su pensamiento-mensaje.
No
existen inocentes “totales” en el cine de Bardem y no los hay, simplemente
porque no pueden serlo aquellos que prefieren ignorar la realidad del mundo en
el que habitan. Aunque no se den cuenta sus propios silencios les condenan o les
conducen a la aceptación de la traición envuelta en mentiras consentidas.
Triste destino el de estos seres que tratan de convivir en la España de Franco
aceptando con aplauso o silencio la existencia de un régimen tan mezquino y
oscuro como ellos mismos.
 4.-
RECUENTO FINAL.
4.-
RECUENTO FINAL.
La
esperanza de Bardem en el futuro se vuelve contra él mismo. El mundo que soñó,
presumió como diferente aparece ahora lleno de ignominia. Ha muerto Franco y el
régimen del dictador se cree fenecido desde su propia muerte. La transición
hacia la democracia ha sido rápida. En pocos países, como en éste nuestro las
instituciones de un régimen son capaces de cerrar un ciclo al certificar su
propia muerte. En España el cierre del franquismo ha sido consensuado por las
propias Cortes gobernantes durante la dictadura. Con la transición se inicia un camino hacia la libertad. Todo será diferente... o casi.
Un periodo doloroso, los primeros años de la transición política, dan paso al
“feliz” renacimiento de un estado de libertades al tiempo que se van
“husmeando” cambios sociales. ¿Se ha producido una transformación tan
amplia como se deseaba? ¿Qué se toma realmente como libertad?
Bardem
se siente incomodo. No puede hacer películas al no encontrar financiación para
ellas, probablemente porque su cine se considera viejo, estancado en el ayer,
pero también se impone su inactividad debido a que el mundo en el que ahora se
vive es dominado por unos determinados intereses económicos o por unos imperios
mediáticos. Una repetición de modelos anteriores. El ser humano parece –y
aparece– como una marioneta en manos de los dictadores de riquezas, de
instituciones y sociedades que continúan manipulando a la “plebe” para
poder conservar el poder.
No
es extraño que concentre toda su desazón en la última película que realiza
antes de morir. Se trata de Resultado final,
descarado, ingenuo y ridículo, ajuste de cuentas con el gobierno socialista,
que, según trata de demostrar su película, es el culpable del estado en el que
vive el país. Un Gobierno en apariencias de izquierda es, como plantean las imágenes
de su película, el culpable de la situación presente ante una gestación que
comenzase en 1982 con el apoteósico triunfo del PSOE en las urnas. Pocas películas
han tratado de analizar el periodo de gobierno socialista en particular o de la
transición en general lo que lleva a considerar que el cine español actual ha
seguido siendo muy parecido a aquel denunciado por Bardem en las conversaciones
de Salamanca. Incluso cuando en general, salvo honrosas excepciones, se trata de
hablar del hoy parece que estamos más cerca de un poblado marciano que del
pueblo o de la ciudad cercana. Porque entre otras cosas se suele olvidar también
que el “tema” no lo es todo. La realidad del cine no es la de  la vida pero
puede (como ocurre en muchos títulos de la historia del cine de acá y de allá)
acercarnos a ella desde una lógica narrativa. Pero eso sería otra cosa
distinta a la pretendida en este artículo.
la vida pero
puede (como ocurre en muchos títulos de la historia del cine de acá y de allá)
acercarnos a ella desde una lógica narrativa. Pero eso sería otra cosa
distinta a la pretendida en este artículo.
Los
títulos, fallidos, que han intentado profundizar en los años del socialismo
son el ya citado de Bardem y algunos de Mario Camus como Después
del sueño, Sombras en una batalla,
La playa de los galgos. En ambos
directores, y por caminos diferentes, se ha fracasado al pensar más en la
propuesta y carga “ideológica”
que en la narración, exenta de verdaderos personajes interesantes.
Resultado final fue la triste despedida de Bardem del cine, muy poco tiempo antes de su muerte. La última película de nuestro realizador constata que su cine no es ya de este mundo y mucho menos del impositivo periodo político que va a seguir con la llegada del PP al poder. Atrás quedan las imágenes del cine de Bardem de los años cincuenta, y algunas posteriores, en que se desea reencontrar una luz que haga posible el desgarro de las tinieblas o, al menos, escuchar una voz que se alza en el silencio. Se trata de apostar y defender un cine comprometido como aquel que se gestó en el recorrido por ciudades castellanas y que hicieron grande tanto a Calle Mayor como a Nunca pasa nada.