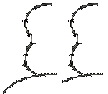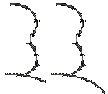¡¡¡ SCHLEMMER !!!
(A propósito de Uno, dos, tres)
Por
Enric Albero Moltó
 A VUELTAS
CON EL RITMO
A VUELTAS
CON EL RITMO
Ante la
tendencia actual de asociar el ritmo narrativo a la sucesión vertiginosa de imágenes
(técnica empleada en ocasiones de modo legítimo, pero normalmente emparentada
con la ininteligibilidad o la ocultación de sentido) cabe, como siempre,
recurrir a los maestros para aprender. Aprender, en el caso que nos ocupa, a
potenciar la velocidad sin perder el significado que se pretende transmitir.
El rasgo que
constituye la obra posterior a El apartamento (The apartment,
1960) en la carrera de Wilder es, sin duda, la velocidad, el ritmo vertiginoso
en la narración; factor derivado no del agolpamiento de imágenes (en filmes
recientes más bien fotogramas) sino de la destreza verbal de los actores, la
capacidad para la construcción de diálogos de I. A. L Diamond y del propio
Wilder (recordemos que el filme esta basado en una pieza teatral de Ferenc
Molnar), así como de un sobresaliente aprovechamiento de la música (tanto de
la partitura original de Aram Khachaturian –La danza del sable- como de
las compuestas para el filme, que suelen ser variaciones de la anterior, de André
Previn).
Si atendemos a
la puesta en escena, los movimientos de cámara nunca son excesivos, el tempo
visual es más bien sosegado (en relación con lo anterior, entiéndase); la que
sí es convulsa es la interpretación de los actores: Cagney ofrece un registro
poco conocido de él, más cercano a sus filmes musicales (en los que se prodigó
poco, aunque fueran sus preferidos) que a sus papeles de hombre del hampa. Mide
tanto sus movimientos corporales como la voz: grita (¡¡Schlemmer!!) susurra (a
su rubia secretaria), se exalta (ante el continuo levantamiento de sus
subalternos cuando entra en la oficina), etc. En resumen, da toda un lección de
interpretación; al contrario que Horst Bucholz, poco comedido en el gesto,
defecto que le lleva a parecer grotesco en ocasiones y ridículo en otras (la
escena de la tortura con el gramófono por parte de los soldados comunistas
resulta un buen ejemplo).
 HISTORIA
DE DOS BLOQUES
HISTORIA
DE DOS BLOQUES
El argumento
narra las peripecias de un dirigente de Coca-Cola responsable de la factoría
situada en Berlín Oeste en plena guerra fría. La llegada de la hija del
director general, trasladada por su padre de un lugar a otro para apaciguar su
fogoso temperamento, provocará una “revolución” en el seno de la familia
McNamara: la primogénita del gran jefe se enamorará (y acabará casada y
encinta) de un alemán perteneciente al bloque comunista. Desde este momento el
viejo Mac (James Cagney), ansioso por ser ascendido, tratará, primero, de
anular la boda entre ambos (enviando al pobre Otto Piffl –Horst Bucholz– a
la cárcel) y luego, al enterarse del estado de la hija del jefe, intentará,
por todos los medios rescatar y convertir al desdichado bolchevique en un digno
pretendiente.
Al tiempo, un
sinfín de tramas entrecruzan la principal (factor que incide, de nuevo, en el
ritmo): los devaneos de Mac con fraulein Ingeborg (Liselotte Pulver), y
el consiguiente desmoronamiento de su matrimonio; el pacto con los camaradas
para exportar la Coca-Cola a la URSS, etc.
Pero lo que podía
haber quedado como una simple comedia de enredo (y seguramente hoy quedaría así:
perdonen por el pesimismo pero es que acabo de ver diez minutos de Mensaje en
una botella); termina como una desternillante crítica a una coyuntura histórica.
Y es que si algo caracteriza a Billy Wilder es la voluntad de reflejar un
contexto histórico, una realidad social...
Los bloques en
los que quedo dividido el mundo en aquellos tiempos previos al imperialismo
norteamericano son objeto de la mirada mordaz del pequeño director de origen
austriaco. Aunque sólo sea por su posición en el asunto (la película es de
producción americana), es lógico que la mayoría de los obuses impacten en
terreno pro-soviético; pero aún así la ponzoña de sus dardos no es esquiva
al lado en el que él se encuentra: la figura de McNanamara al que su mujer
Phyllis (Arlene Francis) llama, elocuentemente, Mein Führer, y su
comportamiento dictatorial para con sus empleados describen a una de las figuras
claves del sistema capitalista; hombre que, además, engaña a su mujer con
todas las secretarias que ha tenido a lo largo y ancho del viejo continente;
mujer sumisa que representa a la fémina desdichada incapaz de sobreponerse al
presente para labrarse un futuro lejos de la doblez conyugal, etc.
Desde el
inicio, la orilla capitalista de Berlín, debe pagar el peaje correspondiente:
en un gesto sutil quedan unidas la voz de McNamara (“El sector occidental,
bajo la protección aliada, estaba en paz, era prospero y disfrutaba de todas
las bendiciones de la democracia”) y un plano de un cartel publicitario
que muestra a una rubia modelo en bikini, empuñando una Coca-Cola. Ligazón de
sentido inevitable que nos lleva a una sonrisa que se torna una mueca de
desesperanza al ver que hoy es como ayer, y que mañana no promete ser distinto
a ninguno de los dos (tal vez la democracia sea, como dijo Mecano, Coca-Cola
para todos y algo de comer –si bien, como siempre, unos más y otros
menos–).
Ahora bien,
Wilder deja también sin hoz y sin martillo al bando comunista: alusiones
continuas a la pasión por los desfiles (Otto y Scarlett –Pamela Tiffin–
podrán ver a su hijo una vez cada seis meses... cuando desfile); sarcasmos
referidos a la idolatría de los
dirigentes (cuando Scarlett enseña a Mac la foto de su nuevo amor oculto tras
una pancarta de Kruschev a lo que Mac pregunta si se ha enamorado de éste; o
cuando la despampanante secretaria realiza su sensual baile ante los tres
camaradas con tal virulencia que hace que uno de los retratos de Kruschev caiga,
y tras él aparezca uno de Stalin); referencias a las comunidades, a los planes
de trabajo, a los cohetes (“en Rusia tenemos dos botones: uno para explotar
el cohete que falla y otro para el ingeniero”), a su relación con Cuba
(intercambio de puros y cohetes)...
Aunque no es nuestro cometido desmenuzar cada uno de los gags que impactan en los modos de proceder de una u otra ideología, tarea que siempre nacería con la marca del fracaso por innecesaria y que no soportaría la comparación con el filme (en fin: véanlo); sí resulta interesante traer a colación un instante entresacado de ese gran carnaval final que constituye la conversión de Piffl en un aristócrata capitalista (nada más y nada menos). En esa larga secuencia entrecortada por entradas y salidas de diferentes personajes (los que venden sombreros, la policía militar, el manicuro, el comisario ruso que desierta...) se establece una conversación entre Piffl, que se resiste a abandonar sus convicciones, y McNamara, que persiste, cuál Pigmalión invadido por un ataque de histeria, en convertir al ‘andrajoso’ en todo un ‘caballero’. En este vaivén de palabras, trajes, globos y ordenaciones de adopción hay un momento en que Piffl enumera las virtudes del sistema capitalista: gangsterismo, paro,.. a lo que seguidamente añade un “pero no se preocupen, con nuestros planes de 20 años pronto les alcanzaremos”. En fin, dos sistemas políticos tan corruptos como pervertidos en sus ideas de base (Otto acaba renunciando a sus ideas, el comisario al partido, y Mac no acaba siendo recompensado como esperaba). Wilder inyecta, entre tanto humor, una dosis de desasosiego tan elevada que a uno le es imposible no reflexionar sobre lo que ve y lo que oye: no hay posibilidad de quedarse al margen, pues no podemos evitar analizar cuales son esas situaciones que nos llegan a producir dolor abdominal ante tanta carcajada ininterrumpida (¿de qué nos reímos?). Pero dicha inspección no nos llevará sino a la paradójica conclusión a la que uno llega cada vez que Wilder le hace reír: ¡maldita la gracia!
Pero en fin, y
como dice McManamara “un mundo que fue capaz de crear el Taj Mahal, a
William Shakespeare y la pasta dentífrica, algo bueno tendrá”.
 AL COMPÁS
DE WILDER
AL COMPÁS
DE WILDER
Hay un aspecto
perteneciente al ámbito de la puesta en escena cuya mención se hace necesaria
en tanto en cuanto incide en la cimentación de ese vigor narrativo basado en la
velocidad. Nos referimos a la reiteración de ciertos elementos que actúan a
modo de leitmotiv y que, además de marcar el tiempo de la historia, ayudan a
dinamizarla. Nos referimos al reloj de cuco del despacho de Mac, en el que el Tío
Sam hace sonar el Yankee Doodle Dandee (elemento intertextual que nos
remite al filme del mismo nombre por el que Cagney ganó su único oscar como
actor principal), y que en la parte final va anunciando el poco tiempo que queda
para convertir a Otto en un yerno ideal.
Hay otros
detalles que se usan de modo redundante, y que si bien no intentan afectar a la
narración en cuanto a su forma, si lo hacen en cuanto al fondo. Nos referimos,
por ejemplo, a los taconazos que da Schlammer y que dan cuenta de su pasado
nazi. Pretérito que el subalterno intenta mantener oculto y que acabará siendo
revelado cuando un periodista demasiado entrometido quiera indagar en la relación
entre Scarlett y Otto: la aparición Schlammer y su saludo les delatarán,
impidiendo al reportero contar aquello que tanto anhelaba, obligándole a
conformarse en relatar esa verdad construida por Mac.
Y es que la
mentira y el engaño son los dos elementos que encontramos en todos los
personajes, ya pertenezcan a una u otra parte de ese Berlín dividido: Mac engaña
a su mujer y siempre emplea argucias poco legítimas para conseguir sus fines
(por ejemplo, la treta que le prepara a Otto para enviarlo a la cárcel);
Schlemmer oculta su pasado en las SS; Scarlett pasa las noches en Berlín Este
sobornando a Fritz, el chofer; fraulein Ingeborg se deja comprar por el
mejor postor; los comunistas desertan, Piffl renuncia a todo lo que creía por
un buen traje y un puesto en la Coca-cola, etc.
Otro elemento
que se repite y que trae connotaciones del pasado reciente de Alemania es el
levantamiento continuo de los empleados de Mac cuando éste entra en las
oficinas; reverencia heredada del régimen dictatorial anterior que se proyecta
sobre el despotismo capitalista personalizado en el personaje de Cagney.
Tal vez sean
este tipo de detalles los que encumbren a ciertos realizadores y acaben por
hundir en el más oscuro de los abismos a otros menos duchos en el arte de saber
elegir qué es lo que debe y lo que no debe ser resaltado.
Es tal vez en
este punto donde Wilder alcance un grado óptimo de maestría: un médico que
toma el pulso al compás de la Walkyria, una criada que pasa la aspiradora con
un visón que parece adherido a su piel (regalo de Scarlett porque como dice
Otto: “una mujer no puede tener dos visones hasta que todas tengan uno”),
un chófer que subirá escaleras como un poseso con tal de abrir la puerta del
ocupante del ascensor, etc.
Son éstos los
detalles que marcan ya no sólo a personajes sino a comunidades enteras (la
diligencia de los alemanes); e incluso son capaces de reflejar la situación
económica del momento (el gag de la criada resulta del todo aclarador).
Pero tal vez el mayor de los guiños esté al final, cuando todo parece finiquitado y Mac está dispuesto a partir hacia Atlanta con su familia. En una máquina de refrescos el vivaz empresario se dispone a sacar Coca-colas para toda la troupe, y cual será su sorpresa cuando lo que vaya a beber sea una Pepsi-cola. Toque de batuta final de Wilder que no confirma sino el desencantamiento al que se ven sometidos sus personajes que jamás consiguen (al menos de un modo pleno) el objetivo que se habían planteado: McNamara no será jefe de ventas en Europa porque el yerno ideal que ha fabricado le quitará el puesto y tendrá que marchar a Atlanta; todo lo que había ideado para ascender acabará tornándose en su contra, siendo al final, victima de su propio sistema.
APUNTE
NOSTALGICO
En estos tiempos de anemia intelectual y soberbia formal, donde las grúas espectaculares y los montajes inverosímiles priman sobre la construcción del relato, no nos vendría mal ir repasando ciertas lecciones que el tiempo y la taquilla nos han hecho olvidar. Olvido que presumo inmediato, pues ante tanta quincalla visual disfrazada de oro blanco solemos quedar boquiabiertos, desdeñando aquello que en realidad debiera ser lo primordial: qué nos están contando, y qué nos están vendiendo.
La búsqueda de ese más difícil todavía en el terreno de lo visual empobrece hasta tal punto las ideas que han de hacer nacer esas imágenes, que productos infames se reproducen hasta la saciedad y, peor todavía, se nos venden como obras maestras de la modernidad.
En fin, que cada vez que voy al cine entiendo por qué el señor Wilder decidió dejar el oficio hace más de veinte años; y, a la vez, comprendo por qué vivió tantos años: no pisó un sala en décadas. De otro modo uno no puede imaginar a Wilder viendo ‘comedias’ de los Farrelly, y viviendo hasta los noventa y tantos. Hay ciertas sensibilidades que no pueden soportar tamañas groserías para con el intelecto, y prefieren resguardarlo ante cualquier agresión (o aberración, son términos permutables en este caso) proveniente de ese nuevo tipo de humor escatológico. Es una verdadera pena que el eficiente criado alemán no pueda venir, dar un par de taconazos, recibir una orden y arreglar el embrollo. ¡¡¡SCHLEMMER!!!
Señor Wilder en los tiempos que corren casi está usted mejor muerto, aunque irremisiblemente siempre seguiremos echándolo de menos. En fin, ya sabe, nadie es...