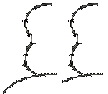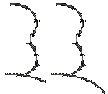WILDER DOESN'T LAUGH
Por
Jordi
Codó
 Billy
Wilder es habitualmente conocido como "el rey de la comedia", del
mismo modo que a Hitchcock se le suele identificar como "el rey del
suspense". Pero como en el caso del maestro, esta etiqueta no es más que
un reduccionismo que ignora la complejidad de su obra. De hecho, casi la mitad
de las películas que Wilder realizó en su etapa como director se inscriben
fuera del género cómico. Entre estas el cine negro tiene un papel muy
importante, ya que son varios los títulos que se impregnan de elementos de éste,
ya sean estéticos o narrativos. Así, en películas como El
crepúsculo de los dioses (Sunset
Boulevard, 1950) y Días sin huella
(The lost weekend, 1945) encontramos
personajes que habitan en el lado oscuro de la sociedad; un mundo paralelo a la realidad
del sueño americano a la vez que un espejo deformante de este.
Billy
Wilder es habitualmente conocido como "el rey de la comedia", del
mismo modo que a Hitchcock se le suele identificar como "el rey del
suspense". Pero como en el caso del maestro, esta etiqueta no es más que
un reduccionismo que ignora la complejidad de su obra. De hecho, casi la mitad
de las películas que Wilder realizó en su etapa como director se inscriben
fuera del género cómico. Entre estas el cine negro tiene un papel muy
importante, ya que son varios los títulos que se impregnan de elementos de éste,
ya sean estéticos o narrativos. Así, en películas como El
crepúsculo de los dioses (Sunset
Boulevard, 1950) y Días sin huella
(The lost weekend, 1945) encontramos
personajes que habitan en el lado oscuro de la sociedad; un mundo paralelo a la realidad
del sueño americano a la vez que un espejo deformante de este.
En
Días sin huella el director vienés
se atrevió a tocar un tema tabú y muy comprometido como es el del alcoholismo.
Wilder trataba con esto la realidad de la adicción a las drogas años antes de
que el también vienés Otto Preminger escandalizara con El hombre del brazo de oro (The
man with the golden arm, 1955), en donde Frank Sinatra interpreta a un
heroinómano en lucha contra su adicción. También era delicado el tema de El
crepúsculo de los dioses, agrio retrato de las miserias de Hollywood, donde
los fantasmas se relacionan de forma trágica con individuos desechados por la
sociedad (léase el sistema de estudios imperante). Ambos filmes se caracterizan
además por un uso de la luz que trata de crear una atmósfera opresiva propia
del cine negro emergente de la época. Pero fue anteriormente a estos dos
filmes, en 1944, cuando Wilder realizó el que se debe considerar su auténtico
legado al género, Perdición (Double indemnity). Esta película representa para muchos
historiadores el origen del cine negro, al establecer por primera vez sus
principales bases tanto temáticas como estilísticas –no en vano Raymond
Chandler colaboró en el guión–. No deja de ser paradójico que un director
que ha pasado a la historia por sus comedias resulte ser uno de los padres del
cine negro –sin descuidar la parte de culpa
que tuvo nuevamente Preminger con su Laura,
del mismo año–.
Relacionados
con estas obras están también dos títulos más que, si bien parten de
conceptos estéticos distintos, se asemejan a estos por la dureza de sus temas.
Me refiero a El gran carnaval (The
big carnival / Ace in the hole, 1951) y Fedora
(1978). El primero, un ataque furibundo a la  institución periodística –no
será el único–; el segundo, una nueva referencia a la pesadilla del viejo
Hollywood.
institución periodística –no
será el único–; el segundo, una nueva referencia a la pesadilla del viejo
Hollywood.
Estas
películas son fuertemente dramáticas, y en algunos casos incluso llegan a
resultar terroríficas. Pero por su temática están más próximas a títulos
como El apartamento (The apartment, 1960) o Primera
plana (The front page, 1974) que
otras comedias del director como Sabrina
(1954) o Ariane (Love in the afternoon, 1957), mucho más dulzonas y ligeras, y sin
la carga crítica de las otras. Y es que si por alguna cosa hay que caracterizar
al director Billy Wilder es por su visión sobre el mundo y el ser humano,
pesimista y a veces desoladora; por la acidez de su discurso, y por sus pocos
miramientos a la hora de criticar a personas e instituciones. Wilder encontró
en la comedia una buena forma de dar rienda suelta a sus causticidades,
primeramente porque se la daba bien, y en segundo lugar porque este es
posiblemente el género que goza de mayor libertad (la comedia es como el bufón
del rey, crea un ambiente distendido que permite hablar de temas espinosos con
mayor facilidad, aunque corre el riesgo de no ser tomada seriamente). Por lo
tanto no debemos entenderle como un autor de comedias, ya que estas no eran un
fin en si mismas sino un medio. El verdadero objetivo de Wilder era hablar de
las dificultades de la vida en la sociedad occidental, llena de mentiras y
personajes ambiguos que sólo actúan en su propio beneficio; una sociedad que
desprecia a aquellos que considera débiles y les arrincona sin tan siquiera
darles la oportunidad de rebelarse.
Todas
estas películas respondían a una necesidad interior de Wilder, y conforman lo
que podemos denominar su obra como autor. Aparte de ellas encontramos otros
filmes que atienden a objetivos más inciertos. Entre estos encontramos algunas
comedias (las ya citadas Sabrina y Ariane
más El mayor y la menor (The major
and the minor, 1942) y El vals del
emperador (The emperor waltz, 1948),
realizadas al inicio de su carrera), caracterizadas por un tono más suave e
inocente, alejado de la sequedad y la aspereza de obras más memorables como Con
faldas y a lo loco (Some like it hot, 1959)
o La tentación vive arriba (The
seven year itch, 1955). Pero todavía más extraños resultan la serie de
películas bélicas que Wilder realizó durante los años de la guerra y la
posguerra: Cinco tumbas al Cairo (Five
graves to Cairo, 1943), Berlín
occidente (A foreign affair, 1948)
y Traidor en el infierno (Stalag
17,1953)), o tres títulos inclasificables como son El
héroe solitario (The Spirit of St.
Louis, 1957), Testigo de cargo (Witness
for the prosecution, 1957) y La vida
privada de Sherlock Holmes (The
private life of Sherlock Holmes, 1970). Sobre las primeras, estas deben ser
clasificadas claramente como obras menores de su director, debidas probablemente
a exigencias coyunturales y  sin mucha trascendencia más allá de su contexto.
En definitiva les falta la personalidad del autor, y se ven realizadas de forma
más bien convencional.
sin mucha trascendencia más allá de su contexto.
En definitiva les falta la personalidad del autor, y se ven realizadas de forma
más bien convencional.
Sobre los otros tres filmes (la odisea personal de Charles Lindbergh durante su vuelo de Nueva York a París; un relato policial con juicio; y una desmitificación del personaje de Arthur Conan Doyle, respectivamente), cabe decir que si bien no pueden ser considerados menores –al menos Testigo de cargo y La vida privada de Sherlock Holmes gozan de buen reconocimiento crítico–, sí podemos decir que se alejan de las características de la obra wilderiana, y parecen más bien pequeños caprichos a modo de descanso dentro de la inercia creadora del director. Pero más que como caprichos hay que verlos –así como a la serie de películas bélicas y a las comedias ligeras– como el precio que Wilder tenía que pagar por trabajar dentro del sistema –donde, por otro lado, tan cómodo se sentía. Ser un autor dentro de Hollywood no es posible, pero aún así Wilder consiguió crear en parte una obra muy personal gracias a estos periódicos peajes que solía pagar y a su capacidad para conectar con el público; hasta que el sistema le arrinconó por considerarlo en desuso, tal como él había reflejado en sus películas.