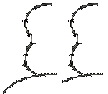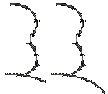TRAIDOR Y TESTIGO
(A propósito de Traidor en el infierno y Testigo de cargo)
Por
Adolfo
Bellido
 He
aquí dos filmes de Wilder que como otros muchos que escribió o realizó no son
comedias. Pero lo más sorprendente de ambos es que a pesar de plantearse desde
diferentes géneros (en apariencia) poseen notables elementos afines. Traidor en el infierno (1953) podía
incluirse en un subgénero dentro de las películas de guerra. Concretamente
aquellas que se refieren a campos de concentración. Por su parte Testigo
de cargo (1957) puede considerarse
como un subgénero del filme policiaco: el judicial, aunque en este caso exista,
además, una sorpresa final. Un caso especial de derivación, si se quiere, del
suspense.
He
aquí dos filmes de Wilder que como otros muchos que escribió o realizó no son
comedias. Pero lo más sorprendente de ambos es que a pesar de plantearse desde
diferentes géneros (en apariencia) poseen notables elementos afines. Traidor en el infierno (1953) podía
incluirse en un subgénero dentro de las películas de guerra. Concretamente
aquellas que se refieren a campos de concentración. Por su parte Testigo
de cargo (1957) puede considerarse
como un subgénero del filme policiaco: el judicial, aunque en este caso exista,
además, una sorpresa final. Un caso especial de derivación, si se quiere, del
suspense.
Veamos algunas de las identidades existentes entre ambos títulos:
a)
el original en ambos casos son piezas teatrales. Wilder y sus guionistas
supieron airear la carpintería artificiosa del escenario. Esa es una gran
virtud de ambos títulos ya que en ningún momento se tiene conciencia de su
procedencia teatral. Es verdad que la mayor parte de la acción en la primera
transcurre en el barracón de un campo de concentración (de ahí el título
original del filme Stalag 17), y en la
segunda lo fundamental es el juicio, al igual que otros títulos famosos como Anatomía
de un asesinato de Preminger (actor en Traidor
en el infierno).
b) hay ideas parejas en ellos ya que se trata de encontrar la culpabilidad o inocencia de una serie de personas. Hay, pues, una intriga que se va manteniendo a partir de unas determinadas pistas
c) en Traidor en el infierno el tablero de ajedrez que preside el barracón, aunque nadie parezca mostrar interés en el juego, tiene una gran importancia en el desarrollo de la historia. En realidad se trata de un juego de argucias, tretas, astucia, algo que ejercitan con gran sabiduría los personajes de Testigo de cargo.
d) en ambos se juzga a una persona, que desea demostrar su inocencia, puesta en entredicho por aparentes datos significativos.
e) existe una venganza “final” de los dos protagonistas contra las personas que han ocultado su verdadera personalidad.
Traidor
en el infierno tardó varios años en estrenarse en España. No se entiende
muy bien la razón aunque probablemente su escaso sentido de la heroicidad
hiciera posible ese retraso. Testigo de
cargo acudió puntual a la cita aupada además por el éxito de la
“sorpresiva” (como todas) obra de  Agatha Christie. Pero sin duda el primero
de ambos filmes, con una estupenda música de Waxman, es muy superior al
segundo.
Agatha Christie. Pero sin duda el primero
de ambos filmes, con una estupenda música de Waxman, es muy superior al
segundo.
Traidor en el infierno fue realizada en la época de las grandes películas dramáticas de Wilder. Concretamente seguía en su realización a El gran carnaval, que a su vez fue realizada con posterioridad a El crepúsculo de los dioses. Una etapa rabiosamente crítica del realizador de El apartamento. El gran carnaval, otro de sus títulos poco conocidos, es una cruda visión del mundo de la prensa. Una mirada sobre la que volvería de en forma de comedia en Primera plana. En El gran carnaval se juega con la crudeza del sensacionalismo capaz de vender cualquier cosa al precio que sea aunque para ello se llegue incluso a la muerte. Vida y muerte forman parte de un comercio que busca lo más escabroso. Prensa o circo. Da lo mismo. El culto al dinero, a la diversión se ensañan en la vida de un hombre que, además, cree en los demás, en la voluntad de aquellos que en vez de salvarle hacen negocio a su costa. Pasen y vean lo nunca visto, parecen ser las palabras que juntan a gentes de diversos sitios para ver en directo el “salvamento” de alguien que se encuentra atrapado en un pozo. Su muerte cierra el negocio que irá hacia otra parte. Ya ha dejado de ser noticia. Hay que buscar otras nuevas. Filme terrible, de un cinismo comparable al de El crepúsculo de los dioses. Es una etapa trágica, dolorosa en la vida de Wilder. Se están juntando muchas cosas. Aunque el público parece exigirle que cambie de registro, que haga comedias como las que escribiera para Leisen y Lubitsch. No es raro que Traidor en el infierno también sea un filme relativamente duro que pone en solfa el heroísmo (y la decencia, incluso) de los combatientes.
No se puede decir tampoco que sea una obra dura sobre los campos de concentración. Tampoco es lo contrario. No estamos ni ante la caballerosidad de La gran ilusión de Renoir ni ante la crudeza de Noche y niebla de Resnais. Se trataría de una obra plácidamente crítica, perfectamente construida y donde, sobre todo, sobresale el personaje que interpreta William Holden (ganó el Oscar por este papel), alguien que desea sobrevivir de la mejor manera posible en el campo de concentración. Comercia con los suyos y con sus guardianes. Lo mismo le da. En él se perfila la figura de alguien que desde siempre se ha visto obligado a luchar para ganarse la vida. Cualquier razón es buena, válida para conseguir sus fines y obtener las ganancias que va guardando en su cofre. Es discutible mucho de su comercio (posteriormente James Clavell en King Rat dibujó un personaje parecido) por lo que tiene de imposible, pero lo importante no es esa imposibilidad sino la lógica narrativa que impera en la película y lo hace posible.
La
película se abre con una fuga. Holden apuesta contra quien quiera a que no
saldrá adelante. Y gana. ¿Cómo sabía que no iba a hacerse realidad la huida?
Aquí la película podría abrir un interrogante, y de hecho lo hace respecto a
los otros sargentos del barracón: alguien ha dado el chivatazo y ese alguien
está en el propio barracón. De hecho ese es el juego del filme, saber quién
es el culpable. Por sus ganancias, su forma de salir y entrar en el barracón
(incluso “visita” a unas prisioneras rusas) Holden es acusado. El espectador
sabe que no lo es. No porque sea el protagonista, sino por sus reacciones
(recogidas por la cámara de Wilder) en el momento que suenan los disparos que
anuncian la muerte de los fugados, o cuando (en un soberbio travelling que
“descubre” el sentimiento de los soldados) comprueba los cadáveres en el
patio. Wilder además desde el comienzo se atreve a decir quien es realmente el
traidor. Lo hace de una forma casi imperceptible: en primer plano, en un
encuadre en el  que presenta a la mayor parte de los hombres del barracón,
muestra en lados apuestos a Holden y al jefe de información del barracón que
resulta ser el verdadero traidor. El bueno y el malo. El eterno duelo de seres
enfrentados.
que presenta a la mayor parte de los hombres del barracón,
muestra en lados apuestos a Holden y al jefe de información del barracón que
resulta ser el verdadero traidor. El bueno y el malo. El eterno duelo de seres
enfrentados.
Todo el filme es narrado en “off” –como ocurre en muchos del director–. El narrador es un insignificante soldado, una especie de ordenanza que se ha instalado en el pabellón de los sargentos y que “sirve” y “ayuda” a Holden en sus peripecias (carreras de ratones, whisky preparado con patatas...).
La película es creíble en su desarrollo. Puede admitirse hasta la bombilla señaladora –con su oscilación o cruzamiento– de que existe un mensaje o no para los alemanes se encuentre junto al camastro de Holden. Insisto forma parte de lo que se considera la lógica narrativa que no debe confundirse con la realidad.
El gesto final de Holden huyendo con el teniente (nadie sabe cómo se ha escondido en el depósito de agua y cómo es capaz de pasar horas dentro del agua helada sin que se le congelen los pies) deja claro muchas cosas: la supremacía del hombre hecho a si mismo (que no pudo entrar en la academia militar por su condición) frente al adinerado oficial (que, por el contrario, sí fue admitido) y la necesidad de dar una lección a los que hacía poco le habían acusado de traidor. Holden deja claro que si ayuda a huir al teniente es para que la familia de éste le recompense.
Se puede atacar al filme de demasiado amable o condescendiente. No parecen pasárselo tan mal en el campo de concentración. Como en La gran evasión, casi es una especie de aventura donde más que el “dolor” o la tragedia se valora la vida. No hay demasiada represión alemana ante diversos sucesos. Los alemanes están demasiado ridiculizados (incluso en un momento se le “quita” el arma a uno de los guardianes para que pueda “jugar” con los americanos y olvide que ha descubierto una antena de radio) como el caso del encargado del barracón donde viven los sargentos protagonistas. Pero entre ellos sobresale el jefe del campamento interpretado por Otto Preminger. El plano largo en que se calza las botas para hablar con sus superiores (y poder taconear) es magnífico.
Hay secuencias admirables, como los dos planos secuencias que muestran el enfrentamiento entre Holden y el traidor frente a la mesa de ajedrez o cuando nuestro protagonista descubre la verdad a sus compañeros. Excelente la de la lectura del correo con uno de esos momentos que hacen exclamar que eso es el cine: aquel en que Joe (no habla, ha perdido, como se nos dice, la razón, al ver morir a sus compañeros. Él –el único superviviente- fue hecho prisionero) recoge la carta que le acaba de leerle un compañero, la carta que le enviaban sus padres, mira al compañero, mira la carta, la deja entre sus manos mientras su vista se pierde en el “vacío”. Momento ejemplar esta secuencia en la que se unen brillantemente el dolor y el humor (la carta que recibe un marido sobre el “niño” que acaba de dejar a “su mujer”, las varias que recibe uno de los “cómicos” de la película y que no son más que reclamaciones, la madre que cree en la propaganda que anuncia lo bien que viven los prisioneros).
Quizá
lo peor es la presencia de los dos sargentos, ese dúo que a veces también
funciona en las películas de Wilder: Holden-Bogart en Sabrina,
Matthau-Lemmon en En bandeja de plata o
Primera plana, Lemmon-Curtis en Con
faldas y a lo loco... Un dúo que pone una nota exageradamente humorística,
como ocurre en la secuencia del baile de Navidad o en la salida de ambos del
campamento pintando una raya en el suelo con el fin de acercarse a las
prisioneras rusas. De todas maneras es una especie de línea equilibrante
(aunque se termine convirtiendo en desequilibrante) en  un filme interesante, y
en el que (como es normal en Wilder) se define de manera perfecta a cada uno de
los personajes (¡excelente la presentación de Preminger!).
un filme interesante, y
en el que (como es normal en Wilder) se define de manera perfecta a cada uno de
los personajes (¡excelente la presentación de Preminger!).
Testigo de cargo fue un gran éxito de público. Probablemente Wilder lo tomase como un filme de encargo o como un simple juego. Escenarios reducidos y un brillante juego de personajes en una impredecible partida llena de trampas. Lo de menos es la sorpresa final. Lo mejor es la presencia de tres personajes, el abogado defensor (excelente Laughton), su enfermera (nada menos que Elsa Lanchester, en la realidad la mujer de Laughton, una sensacional actriz casi siempre en personajes secundarios aunque haya que destacar su protagonismo en La novia de Frankesteim) y la presencia de Marlene Dietrich. Frente a esas tres personalidad poco puede hacer Tyrone Powell (poner su presencia únicamente). A Wilder más que lo sorprendente del final, le interesa el personaje del abogado, su forma de “dirigir” el juicio, sus relaciones con la enfermera, así como el amor (por encima de casi todo) de Marlene. Estamos ante una película que va más allá de las de finales insospechados. Aparte, claro, que el verdadero final no es la sorpresa final. No, el verdadero final es uno de los planos más hermosos (y, si se quiere, fuertes) que ha rodado Wilder: el monóculo del abogado reflejándose sobre el arma asesina incitando al crimen a la mujer engañada. Pero la incita porque él ha sido también engañado. Todo parece quedar en casa. Allí se juega claro. Y la claridad es que volverá a enfrentarse a un nuevo juicio (él, que parece ya acabado, aunque su vitalidad, su fuerza en el trabajo, es enorme) donde defenderá y logrará probablemente la absolución de la mujer. Para el recuerdo de esos grandes momentos wilderianos quedará el susodicho reflejo sobre el cuchillo. La lección de un maestro, que también ha rodado películas imperfectas o poco afortunadas (su lamentable despedida, por ejemplo, con Aquí un amigo).
En la trayectoria del cine de Wilder queda una serie de interrogantes que deberían ser estudiados convenientemente para conocer su verdadero valor: la integridad total o parcial de su obra, la originalidad incluso que sabe conferir a sus historias. ¿En que consistiría? En comprobar la diferencia que existe entre sus películas y los “originales” sobre los que trabaja, ya que muchos de sus títulos se apoyan en novelas, obras teatrales o en filmes ya existentes (caso incluso de Con faldas y a lo loco o Primera plana). Pero eso es otra cuestión. Aquí, en las dos películas estudiadas, podemos comprobar como es capaz de hacer “suyos” los materiales más heterogéneos.