
En esta sección comentaremos los filmes proyectados en la Filmoteca de la Generalitat Valenciana que difícilmente podríamos contemplar fuera de su ámbito. Son las joyas de la programación, películas raras o inencontrables, que van siendo recuperadas por los restauradores y que perviven gracias a los esfuerzos de las cinematecas, que sólo con esos rescates justificarían más que sobradamente su existencia.
EL
GÉNERO DOCUMENTAL ARRAIGA EN ESPAÑA
Por
Marcos
Miján
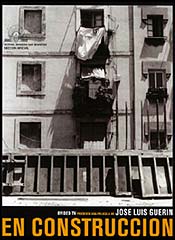 Hitchcock
decía que mientras algunos directores ofrecen al público películas compuestas
por pedazos de realidad, él ofrecía en sus películas pedazos de pastel. Pues
bien, el documental cinematográfico supone la plasmación íntegra de una
realidad existente en un fragmento fílmico; como dice Guerin “el género
documental consiste en una trasposición de la realidad”.
Hitchcock
decía que mientras algunos directores ofrecen al público películas compuestas
por pedazos de realidad, él ofrecía en sus películas pedazos de pastel. Pues
bien, el documental cinematográfico supone la plasmación íntegra de una
realidad existente en un fragmento fílmico; como dice Guerin “el género
documental consiste en una trasposición de la realidad”.
Deberíamos
empezar por cuestionar si “documental” es la mejor palabra para definir este
género. En Francia se utiliza la expresión “Cinema
verité” (Cine de la realidad) que parece más apropiada. En español se
utiliza la misma palabra para designar distintas producciones, desde Buenavista
Social Club (Wim Wenders) hasta Inisfree
(J. L Guerin) pasando por el estudio sobre el oso ibérico de Rodríguez de la
Fuente. Aceptemos, por convención, la palabra documental para referirnos a
todas aquellas producciones que tratan una realidad, que nos la explican, pero
utilizando siempre elementos procedentes de esa realidad. En una película
documental el mérito del director no debe recaer en el montaje o en la elección
de tomas. El realizador de documentales debe conocer bien el tema que trata,
pero este conocimiento solo le servirá para escoger a aquellos personajes (ya
que toda persona que aparezca en una película se convierte en personaje) que
mejor representen esa realidad que intenta perpetuar en el celuloide. El
director debe mantenerse al margen y ceder todo el protagonismo a los
implicados.
Precursores
del cambio
En los últimos dos años las películas documentales realizadas en España han aumentado considerablemente pero, curiosamente, este auge se ha debido a una variación del concepto clásico del género por parte de algunos autores. Los tres vértices responsables de la mixtura entre película de ficción y realidad documentada en España son José Luis Guerín, Marc Recha y Joaquín Jordá, cada uno con un estilo diferenciado.
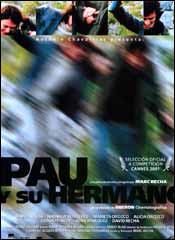 Guerín
es un gran observador del comportamiento humano. Aunque él en persona parezca
un tanto redicho, y hable de forma demasiado enrevesada, su cine derrocha
sencillez y se aproxima fielmente al medio retratado. Trata la realidad tal y
como es, aunque escoge a las personas más representativas, y los momentos más
interesantes. Incorpora algunos personajes ficticios, pero inspirados
directamente en esa realidad (como la prostituta y el obrero magrebí de En
construcción). Su cine mezcla momentos que en realidad sucedieron y
momentos que podrían haber sucedido. Las obras más representativas de su
estilo son Inisfree (1990) y En
construcción (2001).
Guerín
es un gran observador del comportamiento humano. Aunque él en persona parezca
un tanto redicho, y hable de forma demasiado enrevesada, su cine derrocha
sencillez y se aproxima fielmente al medio retratado. Trata la realidad tal y
como es, aunque escoge a las personas más representativas, y los momentos más
interesantes. Incorpora algunos personajes ficticios, pero inspirados
directamente en esa realidad (como la prostituta y el obrero magrebí de En
construcción). Su cine mezcla momentos que en realidad sucedieron y
momentos que podrían haber sucedido. Las obras más representativas de su
estilo son Inisfree (1990) y En
construcción (2001).
Por otro lado, Marc Recha también se esfuerza por trasmitir realidades en sus películas. Tanto en Pau y su hermano, como en El árbol de las cerezas o en su adaptación del relato de Eugenio D’Ors Oceanografía del tedio, el entorno natural arropa a los personajes en situaciones mezcla de realidad y ficción.
El tercer exponente del cambio, Joaquín Jordá, es el más veterano de los tres. Además de ayudar a Recha en la realización de Pau..., su película documental Monos como Becky tuvo mucho éxito entre la crítica. También utiliza elementos reales y elementos verosímiles para contar algo al espectador; en el caso de Monos como Becky, una reflexión sobre las enfermedades neuronales, que el director conoce de cerca, ya que sufrió hace cuatro años un derrame cerebral.
Parece
justo apuntar la coincidencia de que los tres sean catalanes, y que sus
proyectos se hayan financiado desde la Universidad Pompeu Fabrá, que se erige
como la mecenas del género.
Fieles
al documental
Aunque los tres directores citados anteriormente hayan revitalizado el documental, muchos otros lo cultivan desde hace tiempo. Basilio Martín Patino realizó espléndidos documentales que unían imágenes de archivo, imágenes filmadas y canciones populares. Caudillo y Canciones para después de una guerra son, tal vez, sus dos producciones más conocidas. Este director, que actualmente prepara una película, esta viéndose justamente favorecido por este auge del documental, sus producciones se están reemitiendo en el canal Cineclassics (Canal Satélite Digital).
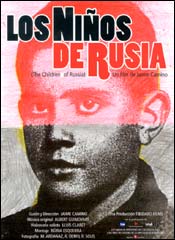 Javier
Rioyo y José Luis López Linares también han realizado múltiples obras, entre
las que destacan A propósito de Buñuel
y, sobre todo, Extranjeros de si mismos.
En breve estrenarán Los placeres y los días.
Utilizan comentarios de muchas personas para ofrecer un retrato amplio y fiel de
un personaje o acontecimiento.
Javier
Rioyo y José Luis López Linares también han realizado múltiples obras, entre
las que destacan A propósito de Buñuel
y, sobre todo, Extranjeros de si mismos.
En breve estrenarán Los placeres y los días.
Utilizan comentarios de muchas personas para ofrecer un retrato amplio y fiel de
un personaje o acontecimiento.
Jaime
Camino estrenó recientemente Los niños
de Rusia, que compone una visión certera de un aspecto concreto de la
guerra civil española. El director ya trató la guerra española en La
vieja memoria, Las largas vacaciones del 36 y El largo invierno.
Javier Corcuera realizó un espléndido documental, La espalda del mundo, que reivindicaba el valor de la libertad. Fernando León fue coguionista de ese documental. Además, el director de Barrio ha realizado un documental sobre el movimiento zapatista, Caminantes. En éste, a diferencia de Guerín o Jordá, Fernando León no consigue plasmar la realidad, y firma una producción dónde en vez de dejar hablar a los implicados impone un inadecuado montaje y limita el tiempo, olvidando que la realidad aflora en lo inesperado y no en lo pactado. Mientras que Guerín invierte tres años para contemplar los cambios que se producen a raíz de la construcción de un edificio, Fernando León otorga a un pueblo sólo tres días para explicar toda la civilización puépecha.
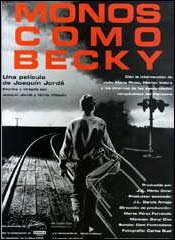 Otos
ejemplos que demuestran el auge del género son el documental sobre Gala de
Silvia Munt (Lalia), el de Llorenç
Soler (Said) sobre el fotógrafo
Francesc Boix, Un fotógrafo en el
infierno, De Salamanca a ninguna parte
de Chema de la Peña, Docúpolis, Latido
latino de Eterio Ortega, o Más me
duele a mí de Isabel Coixet.
Otos
ejemplos que demuestran el auge del género son el documental sobre Gala de
Silvia Munt (Lalia), el de Llorenç
Soler (Said) sobre el fotógrafo
Francesc Boix, Un fotógrafo en el
infierno, De Salamanca a ninguna parte
de Chema de la Peña, Docúpolis, Latido
latino de Eterio Ortega, o Más me
duele a mí de Isabel Coixet.
Los cines se han hecho eco del incremento en la producción, abriendo dos salas exclusivas para documental, una en la capital y otra en Barcelona.
También se ha notado en los Festivales de cine, que incorporan nuevas secciones para este género, como la de Tiempo e Historia estrenada en la 46ª Semana de cine de Valladolid.



