EL ESPECTÁCULO SPIELBERG
Por José Mª Ródenas Pallarés
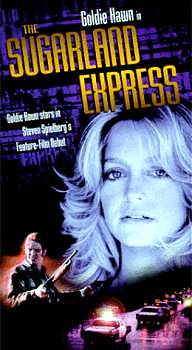 La
pantalla se hizo imponente con la aparición sucesiva y gradual de un sinnúmero
de coches. Todo un despliegue policial apabullante. Sobre todo,
desproporcionado. Porque, a pesar de que los perseguidos y cercados eran unos
delincuentes según la ley, su motivo de fuga no era sino la búsqueda de su
propio niño.
La
pantalla se hizo imponente con la aparición sucesiva y gradual de un sinnúmero
de coches. Todo un despliegue policial apabullante. Sobre todo,
desproporcionado. Porque, a pesar de que los perseguidos y cercados eran unos
delincuentes según la ley, su motivo de fuga no era sino la búsqueda de su
propio niño.
Aquello recordaba a Arthur Penn, en parte, a La jauría humana, a Bonnie & Clyde, quizá a algo de Peckinpah... Sorprendidos y, sobre todo, incrédulos nos dejó la primera comparecencia de una película del desconocido, entonces, Spielberg en la Semana de Cine de Valladolid de l975. La película era The Sugarland Express (1974). Para su presentación, titulada como La mujer imprudente, y que luego se estrenaría comercialmente bajo otro título, el de Loca evasión, con retraso y a la sombra del éxito taquillero de Tiburón (1975), la película que hasta a los críticos les hizo saltar de la butaca y que a los comerciantes de la distribución y exhibición cinematográfica les obligaría a repescar el no menos sorprendente El diablo sobre ruedas (Duel, 1972).
La introducción de los productos Spielberg, pues, fue tortuosa en España. La respuesta cinéfila lo sufrió y, en especial, la crítica autoestimada como seria fue cogida a contrapaso, embebida como estaba con el «cine de autor» intelectualizado, austero, casi alternativo en algunos casos; renuente al cine «comercial» por lo de alienante y demás estribillos y latiguillos que tanto se contagiaron en la progresía asistente a las liturgias de unos cine-clubes, en trance, quién lo iba a suponer, de la más vergonzosa desaparición.
Diez años después, asistimos a la total consolidación de lo que se denominó como la «fábrica Spielberg», pero aparejada con las más dispares respuestas de las críticas gacetilleras, desde el poema al libelo, desde el aprecio al desprecio, desde las flores idealistas a la estopa estructuralista... Ahora con el estreno de su penúltimo trabajo, A. I., ya no hay sitio para las críticas porque la «fábrica» desde hace meses ya nos informa y prepara a través de la radio, la prensa, la televisión y este invento de la red.
Sin caer en lo que constituye la carcoma de la crítica de cine, ese afán por la valoración, dictaminando dogmática, subjetiva y precipitadamente la bondad o maldad de los productos, en función de categorías relativas y particulares, parece obvio que la línea de actuación ascendente seguida por Spielberg observó y observa el debido cuidado por tres dimensiones inseparables de lo que llamamos «cine»: el que sea un medio de espectáculo, el que para ello necesite indispensablemente de una fuerte infraestructura industrial y comercial, y el que exista una experiencia y una historia condicionantes de lo que ahora pueda ser hecho e, incluso, inventado en cine. Tres dimensiones que el «cine de autor», o el «cine a la europea», aunque las conoció, por una u otra razón abandonó, discutió o desnaturalizó. Todo esto lo escribo al margen de toda intención valorativa. Sencillamente es una verificación.
El cine como medio espectacular ha reincidido en lo diferente, lo extraordinario y grandioso, en lo fascinante..., en todo aquello por lo cual merecía la pena abandonar la rutina, la cotidianeidad, entrar en una sala de proyección y enajenarse, estar en otra cosa, ser de otra forma, y creérselo a través de la percepción alucinada.
Para conseguir el espectáculo han pensado muchos, y siguen pensándolo, que basta con la fastuosidad de los decorados y la presencia de numerosos «extras» en torno a unos actores y actrices cotizados y famosos. Spielberg acertó al no confiar sólo en esa dimensión y prescindir, salvo excepciones, de las «estrellas» con «currículum».
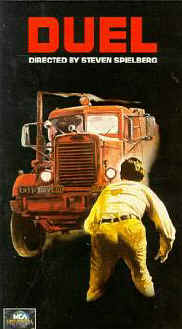 El
espectáculo también es obra del guión y de las tensiones emocionales que en
él se predeterminan, más allá de esas divisiones que en los estamentos de la
producción y de la exhibición, también de la crítica, se efectúan aceptando
como espectaculares las superproducciones. Spielberg ya demostró en 1972, con El
diablo sobre ruedas, que hasta una humilde película de «serie B», para
cine o para televisión, podía alucinar de la misma forma que la superproducción
más costosa. Y lo que sistemáticamente, ya desde ahí, ha hecho funcionar en
todas sus películas ha sido un mismo modelo esquemático: algo cotidiano, individual o colectivo, natural o arbitrario, cercano y
reconocible queda perturbado de una u otra forma por lo no-cotidiano, más o menos irreal, en buena medida fantástico,
extraño, desmesurado, terrestre o extraterrestre, siempre de algún modo moral
o físico superior, bien porque lo no-cotidiano comparece e irrumpe
sorpresivamente en lo cotidiano entre lo terrorífico y hasta lo emocionalmente
tierno (El diablo sobre ruedas; Tiburón;
Encuentros en la tercera fase, de 1977; 1941, de 1979; E. T. el
extraterrestre, de 1982; Parque Jurásico,
de 1993, y su segunda parte de 1997), bien porque desde lo cotidiano los
personajes se aventuran para adentrarse en lo no-cotidiano, en obediencia a los
sempiternos mitos del camino, lo lejano, lo profundo, lo escondido, lo
secreto... así en la trilogía de Indiana Jones de 1981, 1983 y 1989. Fórmulas
que también aparecen hasta en los filmes no dirigidos por él, pero en los que
de alguna forma, como productor, guionista o ambas cosas a la vez, ha
participado (Poltergeist, Gremlins,
Regreso al futuro, Los Goonies...)
El
espectáculo también es obra del guión y de las tensiones emocionales que en
él se predeterminan, más allá de esas divisiones que en los estamentos de la
producción y de la exhibición, también de la crítica, se efectúan aceptando
como espectaculares las superproducciones. Spielberg ya demostró en 1972, con El
diablo sobre ruedas, que hasta una humilde película de «serie B», para
cine o para televisión, podía alucinar de la misma forma que la superproducción
más costosa. Y lo que sistemáticamente, ya desde ahí, ha hecho funcionar en
todas sus películas ha sido un mismo modelo esquemático: algo cotidiano, individual o colectivo, natural o arbitrario, cercano y
reconocible queda perturbado de una u otra forma por lo no-cotidiano, más o menos irreal, en buena medida fantástico,
extraño, desmesurado, terrestre o extraterrestre, siempre de algún modo moral
o físico superior, bien porque lo no-cotidiano comparece e irrumpe
sorpresivamente en lo cotidiano entre lo terrorífico y hasta lo emocionalmente
tierno (El diablo sobre ruedas; Tiburón;
Encuentros en la tercera fase, de 1977; 1941, de 1979; E. T. el
extraterrestre, de 1982; Parque Jurásico,
de 1993, y su segunda parte de 1997), bien porque desde lo cotidiano los
personajes se aventuran para adentrarse en lo no-cotidiano, en obediencia a los
sempiternos mitos del camino, lo lejano, lo profundo, lo escondido, lo
secreto... así en la trilogía de Indiana Jones de 1981, 1983 y 1989. Fórmulas
que también aparecen hasta en los filmes no dirigidos por él, pero en los que
de alguna forma, como productor, guionista o ambas cosas a la vez, ha
participado (Poltergeist, Gremlins,
Regreso al futuro, Los Goonies...)
Dada tal polaridad estructural entre lo ordinario y lo extraordinario, en cuya trama anecdótica y en su correspondiente tensión narrativa se verá interpelado el espectador –ser cotidiano, rutinario y gregario–, la misión del uso de los recursos espectaculares será graduar las alternancias de los episodios argumentales y los conflictos de la acción entre el planteamiento y el desenlace, para procurar la experiencia de lo inverosímil como verosímil. Es más, para presentar lo extraordinario como palpable dentro de las dimensiones reales del espacio y tiempo fílmicos, ilusorios. Y esto con un talante que sólo se ha dado en el cine más intelectualmente puro, alejado del teatro, de la novela, del melodrama y de otras reminiscencias propias del discurso verbal escrito, es decir, en esos momentos inenarrables del cine cómico, del cine musical y del cine de aventuras, sobre todo, donde el cine no sustituye a ninguna otra modalidad literaria o espectacular y donde el cine es insustituible o irremedable por imposibilidad física y natural, donde él mismo es su propia verdad y simulacro, sin necesitar de otras referencias más allá de su ficción más gratuita, todo lo contrario a como sucede con otras películas impuramente intelectualizadas.
Para llegar a esta pureza de lo que sólo es posible en el cine y en su pantalla, Spielberg se apoya inevitablemente en la experiencia y recursos del cine como industria, en el inexorable trabajo de equipo, en su capacidad de materialización visual de los imposibles físicos (trucaje y efectos especiales) y en sus tentáculos comerciales y publicitarios, el punto más vulnerable y en el que no voy a incidir por fácil. Ya que se acepta el juego, no tiene justificación escandalizarse de sus artimañas.
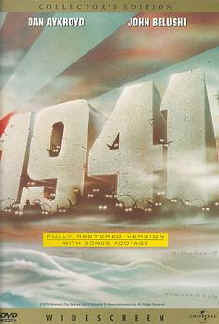 Quien
recuerde otras obras de Spielberg, como El
color púrpura (1985), El imperio del
sol (1987), La lista de Schindler
(1993) o Salvar al soldado Ryan,
pensará que no obedecen al modelo de contrarios señalado, ausente el conflicto
entre lo ordinario y lo no-ordinario. Se trata de una ausencia aparente en un
Spielberg que sí ha intelectualizado, sí ha caído en la tentación de cargar
de «mensaje» o de intenciones sus relatos, convirtiendo hechos y situaciones
extraordinarias en el ámbito de una peculiar cotidianeidad, la de los
afroamericanos en medio de la segregación social (El
color púrpura), la de los extranjeros anglosajones en el extranjero
territorio lejano oriental (El imperio del
sol), la de los judíos bajo la dominación y el terror nazi (La lista de Schindler), la de los soldados americanos en las
batallas y en la guerra de la liberación europea (Salvar al soldado Ryan)... Spielberg ha pasado de la tensión
narrativa y temática como motor de lo espectacular al espectáculo como opresión
emocional y estética con sus pasajes de innegable belleza, y como opresión
incluso sensorial a medida que el desarrollo de la tecnología del sonido le
aportaba mayores medios y recursos de estimulación auditiva tanto en La
lista de Schindler como en Salvar al
soldado Ryan.
Quien
recuerde otras obras de Spielberg, como El
color púrpura (1985), El imperio del
sol (1987), La lista de Schindler
(1993) o Salvar al soldado Ryan,
pensará que no obedecen al modelo de contrarios señalado, ausente el conflicto
entre lo ordinario y lo no-ordinario. Se trata de una ausencia aparente en un
Spielberg que sí ha intelectualizado, sí ha caído en la tentación de cargar
de «mensaje» o de intenciones sus relatos, convirtiendo hechos y situaciones
extraordinarias en el ámbito de una peculiar cotidianeidad, la de los
afroamericanos en medio de la segregación social (El
color púrpura), la de los extranjeros anglosajones en el extranjero
territorio lejano oriental (El imperio del
sol), la de los judíos bajo la dominación y el terror nazi (La lista de Schindler), la de los soldados americanos en las
batallas y en la guerra de la liberación europea (Salvar al soldado Ryan)... Spielberg ha pasado de la tensión
narrativa y temática como motor de lo espectacular al espectáculo como opresión
emocional y estética con sus pasajes de innegable belleza, y como opresión
incluso sensorial a medida que el desarrollo de la tecnología del sonido le
aportaba mayores medios y recursos de estimulación auditiva tanto en La
lista de Schindler como en Salvar al
soldado Ryan.
Los límites de una aproximación general no me permiten profundizar en una de las dimensiones ya enunciadas de Spielberg: el que quiera manifestarse condicionado por la historia previa del cine. Bastará enunciar que, si le ha servido de guía, también le sirvió de trampa, sobre todo en esa parodia que lleva por título 1941, un filme construido a base de citas de una innumerable cantidad de películas, incluso de autocitas, la de Tiburón la más evidente. Ahí el espectáculo naufragó bajo el aluvión cinefílico y la tensión espectacular se anegó de una parodia desmesurada y aberrante. Y sin olvidar al mecánico personaje de Indiana Jones entre Clark Gable y el Superman cinematográfico. Aunque en ello anda otro nombre por medio, el de George Lucas, y eso sí que es otro capítulo.



