EL COLOR PÚRPURA: TODOS LOS COLORES SON EL MISMO COLOR
Por Marcial Moreno
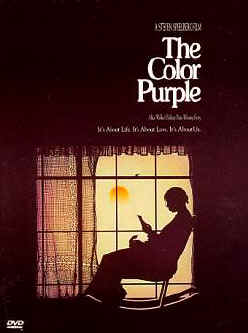 El color púrpura
es uno de los melodramas más desaforados de Spielberg. Muchos de los tópicos
del género son reconocibles en esta película, pero más allá de tal adscripción,
pueden identificarse las claves que delatan una manera de ver el mundo y la
sociedad en particular que en un principio puede parecer contradictoria con el
planteamiento de la película, pero que la impregna con una constancia
implacable durante todo su metraje.
El color púrpura
es uno de los melodramas más desaforados de Spielberg. Muchos de los tópicos
del género son reconocibles en esta película, pero más allá de tal adscripción,
pueden identificarse las claves que delatan una manera de ver el mundo y la
sociedad en particular que en un principio puede parecer contradictoria con el
planteamiento de la película, pero que la impregna con una constancia
implacable durante todo su metraje.
El
filme arranca con un plano sobre unas flores rosas que se va abriendo hasta
mostrarnos a unas niñas negras que juegan alegres y despreocupadas en un campo
soleado y florido. Es la imagen de la felicidad total (Spielberg utiliza hasta
la exasperación el recurso del inserto del detalle que se abre a un plano mayor
para retomar la historia: puños, jarrones, cinturones, pipa, navajas... son una
muestra de ello). Pero esta idílica situación se truncará pronto por la
llegada del padre, quien introduce una violencia que constituirá la columna
vertebral de todo el relato. Semejante planteamiento, unido al hecho de que la
película esté protagonizada por negros en Estados Unidos, puede llevarnos a la
idea, fácil, de que asistimos a una historia de liberación del oprimido frente
al opresor. Incluso, viendo que la violencia emana de la familia, podríamos
aventurar una crítica despiadada contra esta institución. Pero el detalle de
que, salvo en escasas y marginales ocasiones, los opresores de los negros sean
los de su propia raza, arroja una sospecha de ingenuidad sobre esta lectura.
La
visión de la familia puede resultar, de entrada, ambigua. Por una parte, padre
y marido representan para la protagonista la fuente de todos sus sufrimientos.
Por otra la relación de las dos hermanas supone la única válvula de escape a
la situación. Estaríamos ante una ambivalencia que podría responder a la
complejidad del problema. Sin embargo Spielberg no parece sentirse cómodo con
un planteamiento de este tipo, y pronto pondrá las cosas en su sitio. La
dualidad se decantará rápidamente hacia uno de sus polos: el problema no es la
institución familiar, sino una mala concepción de ella. La familia no es mala;
lo malo son las malas familias. Así, los hijos de Celie, tal como le cuenta su
hermana, son felices, pues crecieron en una familia rodeados de cariño, y es
ella misma la que, azares de la vida, se encargó de cuidar de ellos. Por otra
parte Sofía encontrará la felicidad en el reencuentro con sus hijos durante la
Navidad, todos juntos alrededor de la mesa bajo la sombra protectora y callada
de Celie. ¿Cómo es posible, pues, que una institución tan espléndida pueda
alcanzar esos grados de villanía? ¿Cómo puede corromperse tanto lo puro? La
solución es muy sencilla: no es que haya familias buenas y malas, es que las
malas lo son porque no son auténticas familias. Y así se encarga de subrayarlo
el director cuando nos dice que, ni Celie se casó nunca con Albert, ni su padre
era su padre, sino su padrastro, con lo cual, además, se evita la infamia de
que los propios hijos sean al tiempo sus hermanos. Todo vuelve a su sitio
natural.
Y
bien que ha costado. Bien que se ha ganado Celie su recompensa final, aunque
para ello solo haya tenido que aguantar y aguantar. Nada de revueltas, nada de
rebeliones, ni siquiera el tenue abandono final lo es del todo, porque pronto
aparecen los remordimientos que le hacen ver a Albert tras la ventana. Aquí se
encuentra el mensaje más profundamente conservador de la película:
por muy injustas que sean las situaciones, no cabe otra respuesta que
soportarlos con resignación; cualquier otra alternativa traerá consecuencias
mucho peores.
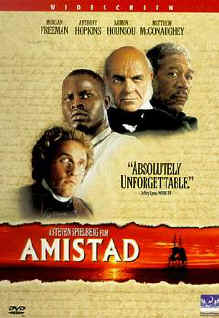 Todo
ello queda perfectamente expuesto en la historia de Sofía. Mujer independiente
y segura de sí misma, su rebeldía la conducirá a la destrucción física y
moral. La agresión al blanco no sólo le acarreará tortura y cárcel, sino que
acabará además siendo criada de su agresor y, lo que es peor, separada de su
familia. Pero si eso no fuera suficiente, ni siquiera le resta la dignidad del
pensamiento libre: en un momento de desesperación de Celie, le dice: “No lo
haga Señora Celie, no vaya a pasar usted también por todo lo que he pasado
yo”.
Todo
ello queda perfectamente expuesto en la historia de Sofía. Mujer independiente
y segura de sí misma, su rebeldía la conducirá a la destrucción física y
moral. La agresión al blanco no sólo le acarreará tortura y cárcel, sino que
acabará además siendo criada de su agresor y, lo que es peor, separada de su
familia. Pero si eso no fuera suficiente, ni siquiera le resta la dignidad del
pensamiento libre: en un momento de desesperación de Celie, le dice: “No lo
haga Señora Celie, no vaya a pasar usted también por todo lo que he pasado
yo”.
El
papel en todo el proceso de la religión es crucial. Dios es el interlocutor al
que dirigirse ante la maldad que nos rodea, y finalmente será él quien dictará
justicia. La paciencia de Celie se verá recompensada por la inesperada
herencia, y el culpable pagará con el abandono y el desmoronamiento de su vida
(el viejo tractor renqueante es una clara metáfora de ello). La justicia no es
humana, sino divina, y lo único que cabe hacer es confiar y esperar a que
llegue cuando corresponda. Tal es su poder que no sólo el culpable pagará
sus culpas (por mucho que la omnipresente bondad humana asome bajo la
forma del arrepentimiento incluso entre los malvados), sino que el estigma del
pecado puede desaparecer y reconstruir la maltrecha comunidad de Celie, su
hermana y sus hijos.
El
final de la película retoma los cánticos y los juegos de las dos hermanas
sobre un campo ahora en crepúsculo. El amor ha triunfado, la felicidad vuelve,
cada cosa torna a ocupar su sitio. Para que vayamos aprendiendo.



