|
La violencia a debate |
|
|
El
cine, ciertamente, es uno de los principales servidores de violencia. Pero
debemos hacer ante todo una distinción sobre el tipo de violencia que se
representa. Dejando al margen los diferentes grados en qué esta se puede
mostrar, cabe establecer dos grupos en función de su utilidad: por un
lado tenemos aquellos productos que hacen de la violencia –más o menos
extrema– un espectáculo desvinculado de cuestiones morales o éticas.
Representan la mayoría de la producción, y van dirigidas a un público
–mayoritariamente joven– capaz de soportar grandes dosis de violencia
y que, de hecho, está ávido de estas. El efecto buscado puede ser el
miedo complaciente (sería la característica de películas de terror
adolescente tipo Scream
–1996–), o directamente la hilaridad (caso de Pulp fiction –1994–). La clave es la banalización de los actos
violentos por medio de la forma en que estos son presentados, ya sea a
través de su excesividad El
otro tipo nació paralelamente al incremento de la violencia en el cine, y
su objetivo no es otro que el de criticar esta violencia del audiovisual y
en general la que se inscribe en la sociedad, y demostrar cómo ambos fenómenos
se afectan mutuamente. Películas como La
naranja mecánica (A clockwork
orange, 1971) o Funny games
(1997), por citar dos ejemplos distanciados en el tiempo, han intentado,
con más o menos acierto, dar un toque de atención a la población sobre
el tipo de productos que consumen y la sociedad que construyen. El tipo de
violencia que muestran estas películas quiere ser verdaderamente
impactante e incómoda para el espectador. Lejos del placer que
proporcionan los filmes anteriormente mencionados, éstas suponen un duro
golpe para el público que se siente incomprensiblemente mal a pesar de su
segura posición al otro lado de la pantalla. Pero
últimamente ha nacido un tercer grupo que no es sino una perversión de
este segundo. Se trata de películas que, con la excusa de querer ser una
crítica a la violencia, hacen un uso completamente gratuito de ella con
fines espectaculares. Ciertamente la frontera está muy desdibujada y es fácil
atravesarla sin proponérselo. No porque sí películas como las de
Kubrick o Haneke han sido criticadas por conseguir un efecto contrario al
supuestamente deseado, así como tantas otras, víctimas de la heterogénea
sensibilidad de sus receptores. De todos modos me atrevo a decir que Battle Royale, la Pero
vayamos por partes. La historia del filme –en el cual podemos encontrar
fáciles reminiscencias de El señor
de las moscas de William Golding, El
malvado Zaroff (The most
dangerous game, 1932) y el concurso de televisión Supervivientes–
trata sobre un imaginario Japón en que los índices de violencia han
llegado a tal extremo que el gobierno decide tomar medidas drásticas. Su
solución consiste en llevar a un grupo de estudiantes –escogidos cada
vez por sorteo imparcial– a una isla desierta para que se maten entre
ellos hasta que sólo quede uno (que gana el juego y salva la vida). El
tono generalmente dramático de la historia tiene un cierto regusto a
comedia negra que pretende ironizar con las situaciones para mostrar su
estupidez. El absurdo de la violencia que se sucede en los actos de los
personajes se ve reforzada por la descontextualización total de los
sucesos: nada sabemos de lo que ocurre fuera de la isla, de las reacciones
de los padres de los chicos y de la sociedad en general; y, además, el
plan del gobierno no parece tener mucho sentido, ya que teniendo en cuenta
que los hechos de la isla no llegan a la opinión pública (no se
retransmite por televisión, los alumnos de las escuelas no saben a los
que se exponen), y que el ganador puede resultar ser el individuo más
violento y malvado, ¿cómo se supone que puede servir de escarmiento a la
población? Este segundo punto es un nuevo elemento de crítica, y
entronca con el discurso de otra película, la ya nombrada La
naranja mecánica, Ciertamente
el planteamiento de la película es impactante, reforzado por el tono
oscuro que lo preside, alejándose de esta forma de los clásicos
productos de "terror teen" americanos (a lo que contribuye la
ausencia de elementos eróticos). Tampoco le faltan, como vemos elementos
de crítica que podrían constituir un discurso interesante. El problema
reside en el tratamiento de la violencia. Lejos de incomodar al espectador
haciéndole reflexionar sobre los actos de crueldad gratuitos que
contempla, le ofrece una colección de sangre que se derrama como si
surgiera de un aspersor, cabezas cortadas y duelos con ametralladoras, que
por su excesividad y estilización poco realista se convierten en puro
espectáculo de acción. El hecho de que sean jóvenes de quince años
quienes realicen semejantes actos brutales no ayuda a endurecer la imágenes,
puesto que estos se comportan como verdaderos profesionales del hampa o el
espionaje internacional tipo James Bond. Todo ello unido al aspecto de los
protagonistas, de reminiscencias manga
-como todo en general-, provoca que la atención se desvíe de cualquier
discurso crítico y vaya por los más sencillos derroteros del puro espectáculo
pornográfico. Cuando apareció el programa Gran hermano se quiso vender como un experimento sociológico, pero a la postre, y vistos los elementos que conformaban el show se demostró la falacia. En Battle Royale la efectividad de su supuesto ataque contra la violencia es equivalente al resultado que obtendrá el ficticio gobierno japonés de la propia película con sus medidas sin sentido. Jordi
Codó
|
BATTLE ROYALE Título
Original:
|
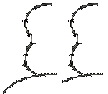 |
 |
 |
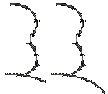 |
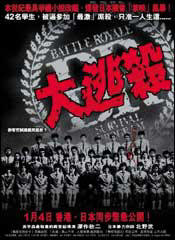 Los
productos audiovisuales cada vez están más y más basados en la
violencia. Entre estos destacan los telenoticias, auténticos templos de
la pornografía, en donde se pueden encontrar las imágenes más
terribles, no sólo por su contenido en si, sino por su crudo realismo
(paradójicamente nunca se les culpa de los actos violentos de ciertos
miembros de la población, y la responsailidad se suele dirigir hacia los
videojuegos o el cine). El resultado, se suele decir, es una sociedad más
violenta; pero más bien habría que hablar de una sociedad más
insensibilizada ante la violencia. La enorme accesibilidad de los medios y
el alto contenido en violencia de estos, hacen que convivamos
constantemente con imágenes grotescas de crueldad extrema que a la larga
terminan por dejar de impresionarnos, de la misma forma que el saborear
una delicia a todas horas provoca que acabemos perdiendo el gusto por
ella.
Los
productos audiovisuales cada vez están más y más basados en la
violencia. Entre estos destacan los telenoticias, auténticos templos de
la pornografía, en donde se pueden encontrar las imágenes más
terribles, no sólo por su contenido en si, sino por su crudo realismo
(paradójicamente nunca se les culpa de los actos violentos de ciertos
miembros de la población, y la responsailidad se suele dirigir hacia los
videojuegos o el cine). El resultado, se suele decir, es una sociedad más
violenta; pero más bien habría que hablar de una sociedad más
insensibilizada ante la violencia. La enorme accesibilidad de los medios y
el alto contenido en violencia de estos, hacen que convivamos
constantemente con imágenes grotescas de crueldad extrema que a la larga
terminan por dejar de impresionarnos, de la misma forma que el saborear
una delicia a todas horas provoca que acabemos perdiendo el gusto por
ella.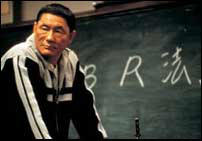 inversemblante
o del distanciamiento con los personajes acompañado de una cierta
complicidad entre el autor y el espectador.
inversemblante
o del distanciamiento con los personajes acompañado de una cierta
complicidad entre el autor y el espectador. obra
que nos ocupa, se enmarca dentro de este grupo, que podríamos considerar
como una tomadura de pelo.
obra
que nos ocupa, se enmarca dentro de este grupo, que podríamos considerar
como una tomadura de pelo. donde
se nos dice que el Estado sólo sabe responder a la violencia con más
violencia, creando así un círculo vicioso imposible de romper.
donde
se nos dice que el Estado sólo sabe responder a la violencia con más
violencia, creando así un círculo vicioso imposible de romper.