|
En la otra habitación |
|
|
Uno
de los temas del filme es el de la muerte del hijo (o mejor de las
muertes). Importante más como valor simbólico que real. He aquí uno de
los variados errores de este filme. Convierte a los personajes en
entidades concreta, en ideas preconcebidas. Es el caso de la familia de
guardianes de prisiones compuesta por tres generaciones. El padre,
estupendo Peter Boyle, un fascista de tomo y lomo dispuesto a que sus
sucesores sean iguales o peores que él. Colecciona ejecuciones de reos
(siempre negros, para que no haya ninguna duda) como el que colecciona
cromos y desde su vejez enlatada (o enjaulada) siembra la semilla del odio
en los suyos. El hijo, ya se sabe, sí pero no. Para mostrar que está
asqueado de todo se le presenta siempre con cara avinagrada (especialidad
de Billy Bob Thornton), y aquejado de vómitos. Se expone así toda su
(callada) lucha por subsistir entre tanta podredumbre. El hijo de éste, o
sea el nieto de Peter Boyle, es el concienciado de la familia. Se ha
metido en el oficio por prescripción familiar, pero ni odia a los negros,
ni se entusiasma con las ejecuciones. La película, para que quede también
muy claro, se encarga de explicitarlo con largueza. El
suicidio del hijo será en parte lo que provoque la reacción del padre
hacia posturas más tolerantes. Pero, no hay que olvidar que los tres
personajes son “entidades”, ideas antes que persona. Desde la
“idea” los tres seres no viven, simplemente transmiten aquello que se
quiere comunicar. Citaré por ejemplo la idea en la que el protagonista
encierra a su padre (por malo) en un asilo. Para afianzar la idea se le
hace decir que nunca le ha querido, pero que es su padre. A lo que, como
colofón explicativo, se añade la llegada a la casa y la “apertura”
de la cerrada habitación de su hijo muerto. O sea que quedan encerradas
las ideas (viejas) del padre mientras que se liberan las (laudables) del
hijo. No es el único ejemplo de esta más que discutible película uno de
cuyos temas es, como se indica, la muerte del hijo, aunque desde posturas
distintas a las de Field o Moretti.
Pena
de muerte, racismo, gentes asqueadas en la América profunda. Odios
familiares hacia fuera y hacia dentro, y una insatisfacción que se palpa
en el ambiente. La gente odia y desea amar. Eso se llama tesis y lo demás
son cuentos chinos. Tesis a grandes dosis, venga o no a cuento. La
necesidad de decir cosas importantes en un tipo de cine que parece
realizado de acuerdo a unos modelos preestablecidos. Poca diferencia
existe entre la realización de este filme y la de En la habitación. Un tipo de cine cuya (discutible) validez se debe
buscar en el entusiasmo que en su momento desató aquella pequeña cosa
que era American
Beauty. No
se está de acuerdo con lo dicho. Perfecto. Pero creo que difícilmente se
pueden defender historias como la (increíble) de Leticia y su hijo. Igual
que en los otros casos se trata de emparentar amor-odio, pero hay algo que
no encaja y es tanto el personaje de la mujer como su incomprensible
actitud vivencial. Tampoco se puede, en ese caso, admitir como lógica la
muerte del niño negro. Es preciso que ocurra para lo que va a venir después.
La razón es forzar la historia y poco más. Está
claro que hay abismo entre la idea que es expresa y cómo se expresa. La
prostituta (y su labor meramente profesional) es un
personaje muy interesante, pero no cómo se “fuerza” ese hecho.
Tal como se muestra resulta excesivamente “literario”. He ahí por qué
domina lo que se dice (o sermonea) sobre lo que realmente acontece, existe
o vive. La prostituta y su frustrada relación con el hijo y el padre
sirven también de apoyo a la larga escena de amor entre la pareja
protagonista. Un momento exaltado por espectadores y muchos críticos.
Volvemos a lo mismo. El dominio de la “idea” sobre lo que acontece.
Aquello es lo único que interesa. Puede entenderse que el tal momento
trate de mostrar (como con cierta vergüenza al narrarse desde lejos) el
encuentro de dos seres de razas diferentes con todo lo que ello lleva implícito:
la existencia y valoración de la persona sobre la raza, la necesidad de
encontrarse con (y amar) a alguien (y ser correspondido), la sustitución
del odio por el amor (él por los negros a los que desprecia, ella al
descubrir que él era uno de los “verdugos” del marido)... Algo que
llevará mas lejos prefigurando una existencia comunitaria, distinta,
abierta y precipitada... No se entienden de otra forma dos hechos
cumplimentados por nuestro protagonista: poner a la gasolinera que ha
comprado (por supuesto ha dejado su trabajo de guardián-verdugo) el
nombre de su “chica” (algo simple y ridículo) y su intento de dar
trabajo al vecino negro a cuyos hijos siempre había amenazado (razones,
por supuesto, concienciadoras elementales).
Se
ha dicho de la película (entre otras tonterías) que está narrada en
escasos planos y que, lógicamente, domina el plano secuencia. Una cosa es
que haya pocas secuencias y otra que estas se narran en un solo plano. La
realidad es lo contrario. Cada secuencia se parte en infinidad de planos.
Se trata de “mirar” la escena desde todos los lugares posibles y desde
formas diferentes para explicar su brillantez, originalidad y riesgo. De
lo único que realmente se trata es de sorprender al espectador con planos
cuanto más rebuscados mejor. Citaré, por ejemplo, el de la conversación
en la cafetería en el que se incluye una toma desde el cristal de fuera
de forma que (incluso) se “corte” una de las letras del
establecimiento. Tan bonito como inútil. Es un ejemplo entre otros
muchos. No sé por qué, al salir pensé en dos títulos gloriosos sobre la América profunda. Uno habla sobre el tedio, la frustración de sus habitantes, el otro sobre el racismo. No es que tengan mucho que ver con este filme, pero en algunos aspectos servirían para explicar lo que se entiende por insinuar, sugerir, y tratar, al mismo tiempo, temas profundos huyendo de un relamido tratamiento. Eran nada menos que Yo vigilo el camino de Frankenheimer y Matar a un ruiseñor de Mulligan. De ellos, de su lección, debería mucho aprender Marc Forster, aunque muchos espectadores lleguen a pensar (si conocen aquellas obras) que ésta es muy superior a aquéllas porque dice cosas más profundas. Sustituiría esa palabra por sabidas, simplemente sabidas y peor contadas. Los escasos diálogos de este “baile de monstruos” tampoco sirve para explicar que “eso” sea más cine que aquel otro en el que hay más diálogos. Pero eso sería otra cuestión. La de ahora es señalar, una vez más, la tonta mentira del falso bueno de ahora mismo. Mister Arkadin |
MONSTER'S BALL Título
Original: |
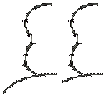 |
 |
 |
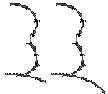 |
 He
aquí una película de tema. Mejor dicho de multitud de temas y todos
ellos muy, pero que muy importantes. Una fenomenal mezcolanza para que
quede muy claro que la tal película es de categoría. El director, Marc
Forster, de origen sueco pero afincado en Estados Unidos, se encarga de
hacer que se cumpla, con creces, lo previsto en el guión. Y con una
dirección que deja a las claras que nos encontramos ante un producto de qualité.
En ese sentido la mayor parte de lo que dije el mes pasado de En
la habitación se puede ratificar en la presente ocasión.
He
aquí una película de tema. Mejor dicho de multitud de temas y todos
ellos muy, pero que muy importantes. Una fenomenal mezcolanza para que
quede muy claro que la tal película es de categoría. El director, Marc
Forster, de origen sueco pero afincado en Estados Unidos, se encarga de
hacer que se cumpla, con creces, lo previsto en el guión. Y con una
dirección que deja a las claras que nos encontramos ante un producto de qualité.
En ese sentido la mayor parte de lo que dije el mes pasado de En
la habitación se puede ratificar en la presente ocasión. Pero
no es el hijo del protagonista el único hijo que muere (aparte de otros
personajes). También muere el hijo de Leticia, una chica negra, de la que
poco o nada sabemos. Uno más de los muchos (y elementales) errores del
filme: saber poco o nada de los seres que se pasean por este
(bienintencionado y forzado) relato. La razón es clara para los
guionistas y el director: interesan los hechos en cuanto ocurren o son
pero no como su conclusión. Algo, desde luego, falso. Deben existir las
motivaciones (y el conocimiento de los personajes) para que el resultado
no sea parcial y dirigido. Por ejemplo, no se saben las causas por las que
se va a ajusticiar al negro que lleva varios años en la cárcel. En un
momento él mismo dice que se merece el castigo, pero la película
(manierista desde la progresía, que no deja de ser otro tipo de
manipulación) sólo se interesa por mostrar en su crudeza (heladora, por
otra parte, como casi todo el filme) una ejecución. Todo convenientemente
preparado para llegar a la correspondiente tesis. Piénsese en los
preparatorios de la misma (casi como un juego) donde de doble del reo hará...
un guardián negro.
Pero
no es el hijo del protagonista el único hijo que muere (aparte de otros
personajes). También muere el hijo de Leticia, una chica negra, de la que
poco o nada sabemos. Uno más de los muchos (y elementales) errores del
filme: saber poco o nada de los seres que se pasean por este
(bienintencionado y forzado) relato. La razón es clara para los
guionistas y el director: interesan los hechos en cuanto ocurren o son
pero no como su conclusión. Algo, desde luego, falso. Deben existir las
motivaciones (y el conocimiento de los personajes) para que el resultado
no sea parcial y dirigido. Por ejemplo, no se saben las causas por las que
se va a ajusticiar al negro que lleva varios años en la cárcel. En un
momento él mismo dice que se merece el castigo, pero la película
(manierista desde la progresía, que no deja de ser otro tipo de
manipulación) sólo se interesa por mostrar en su crudeza (heladora, por
otra parte, como casi todo el filme) una ejecución. Todo convenientemente
preparado para llegar a la correspondiente tesis. Piénsese en los
preparatorios de la misma (casi como un juego) donde de doble del reo hará...
un guardián negro. Se
dice que estamos ante un filme repleto de sugerencias. Creo que no es
cierto. Más bien es, como ya he dejado dicho, repetitivo en su monocorde
sermón. Se trata de convencernos de la tesis como sea. Martillearnos con
una sucesión inacabable de planos. Y con una resolución fiel a las
expectativas más generalistas. Quiero, para demostrarlo, recordar los
planos finales (por cierto que manía tienen los realizadores actuales de
mostrar en paralelo las acciones que ejecutan los distintos personajes. Un
forma de incrementar el metraje, ya que en su mayoría –ambas andanzas-
no aportan nada al relato): los dos personajes comen un helado de
chocolate en el porche de la casa mirando hacia un cielo estrellado. Un
final que cada uno lo interpretará como quiera cara al futuro. Es decir,
puede ser que las cosas les vayan bien o les vayan mal. Al menos deciden
iniciar el camino juntos. Nada que objetar a ello. Pero sí a cómo se ha
llegado a ese plano. Primero el descubrimiento por parte de ella de la
personalidad de su amante. Sorpresa y grande (para el espectador
“poco” concienciado), ya que es inconcebible que la mujer no sepa que
él era un guardián de la cárcel. Pero hay más. No se explicita con
claridad el proceso de la mujer que va del terror (y probablemente odio) a
la aceptación y perdón (y por lo tanto amor). No se dice nada que pueda
plantear un interrogante para el futuro. Todo lo contrario. Como le es
imposible al director expresar todo eso a través de la secuencia en sí,
echa manos de unos (otra vez) recursos elementales. Nada menos que
“darnos” primero el plano de unas tumbas (la del hijo y los familiares
de él), después las tumbas y la casa. Posteriormente la pareja en el
fondo y las tumbas al fondo. Uno, dos, tres, cuatro planos se necesitan
para explicar claramente una situación. Explicarle y dirigir al
espectador hacia esa resolución. Algo que no es una insinuación sino una
imposición.
Se
dice que estamos ante un filme repleto de sugerencias. Creo que no es
cierto. Más bien es, como ya he dejado dicho, repetitivo en su monocorde
sermón. Se trata de convencernos de la tesis como sea. Martillearnos con
una sucesión inacabable de planos. Y con una resolución fiel a las
expectativas más generalistas. Quiero, para demostrarlo, recordar los
planos finales (por cierto que manía tienen los realizadores actuales de
mostrar en paralelo las acciones que ejecutan los distintos personajes. Un
forma de incrementar el metraje, ya que en su mayoría –ambas andanzas-
no aportan nada al relato): los dos personajes comen un helado de
chocolate en el porche de la casa mirando hacia un cielo estrellado. Un
final que cada uno lo interpretará como quiera cara al futuro. Es decir,
puede ser que las cosas les vayan bien o les vayan mal. Al menos deciden
iniciar el camino juntos. Nada que objetar a ello. Pero sí a cómo se ha
llegado a ese plano. Primero el descubrimiento por parte de ella de la
personalidad de su amante. Sorpresa y grande (para el espectador
“poco” concienciado), ya que es inconcebible que la mujer no sepa que
él era un guardián de la cárcel. Pero hay más. No se explicita con
claridad el proceso de la mujer que va del terror (y probablemente odio) a
la aceptación y perdón (y por lo tanto amor). No se dice nada que pueda
plantear un interrogante para el futuro. Todo lo contrario. Como le es
imposible al director expresar todo eso a través de la secuencia en sí,
echa manos de unos (otra vez) recursos elementales. Nada menos que
“darnos” primero el plano de unas tumbas (la del hijo y los familiares
de él), después las tumbas y la casa. Posteriormente la pareja en el
fondo y las tumbas al fondo. Uno, dos, tres, cuatro planos se necesitan
para explicar claramente una situación. Explicarle y dirigir al
espectador hacia esa resolución. Algo que no es una insinuación sino una
imposición.