|
El canibalismo cinematográfico |
|
|
No
ocurre lo mismo con esta tercera primera parte, sustentada en un armazón
de millones de dólares traducidos en un elenco de actores que, en
ocasiones, esconden la verdad a los ojos de un espectador, que,
tristemente, acaba entreviendo que la habilidad volvió a ganarle la
partida al talento. No
es una obra mal fabricada, su error no radica en el ensamblaje visual ni
de planificación; su gangrena aparece en su misma génesis: en su
escritura. Si bien es verdad que el director no insufla al relato las
dosis de derroche retiniano que Scott es capaz de dar a la más nimia de
sus obras, no es en este punto donde el filme más flaquea (sin dejar de
exceder una corrección mínima) sino en la estructura argumental. La
habilidad, que en realidad no acaba siendo tal, consiste en reiterar la
estructura elaborada en el filme de Demme y hacerla pasar por algo nuevo:
excepto el prólogo inicial que nos presenta a los dos personajes
principales (Will Graham –Edward Norton– y Hannibal Lecter –sir
Anthony Hopkins–) el resto no es más que copia (plagio hábil, pues
tiene la virtud, como no podía ser de otra manera de mantener la tensión).
Una mezcolanza del famoso quid pro quo (con planos idénticos de
Graham –o Clarice Starling– atravesando el corredor), con la
presentación del asesino al que se persigue, Pero
en su apropiación de elementos de las dos anteriores partes de la saga,
Ratner no acaba asumiendo, sólo, los cimientos del filme, sino que, en
momentos puntuales, engulle y reitera aquel monumento a la inverosimilitud
que Ridley Scott alzó, a modo de pirueta final, en el último tramo de su
Hannibal. Es curioso que, en este caso, se opte por repetir un
zafio truco de prestidigitación en lugar de absorber lo que de bueno tenía
la pieza última de la serie. El ejercicio de pirotecnia al que me
refiero, por si alguien no lo recuerda, es aquel en que Clarice Starling (Julianne
Moore) esconde unas esposas en no se sabe qué recoveco de un mínimo
vestido regalo del propio Lecter. Manillas que le servirán para
“atrapar” al soberbio antropófago. Seguramente,
el director de las dos partes de Hora punta, entendió que aquello
era un alto grado de savoir faire y lo vuelve a hacer en el prólogo
del filme, durante el enfrentamiento Graham-Lecter (recuerdan las flechas,
¿verdad?). Incluso, en la parte final podríamos hablar de un nuevo
empleo de esta treta de tahúr, cuando Fiennes elimina al pretendiente de
su amada (Emily Watson) que luego le servirá de cebo para preparar el
espectáculo final. Así
pues, lo peor que podemos decir de éste filme es que es una simple
precuela [1],
y es justamente ese adjetivo el que lapida a una obra que antecede en el
tiempo fílmico a dos piezas de mucha mayor altura que la preceden en el
tiempo real. La copia de una estructura, que en realidad favorece al filme
por que le otorga ritmo pero le impide llegar a la cúspide que los otros
alcanzaron [2]
por ser mera fotocopia formal, más la inclusión Para
finalizar, y siendo ecuánimes, se hace necesario decir que los actores
elaboran composiciones encomiables: de sir Anthony Hopkins es mejor no
decir nada porque nada hay que añadir a lo que siempre se dice de él;
las sorpresas se descubren al otro lado de la cárcel de vidrio. Edward
Norton ofrece una réplica masculina harto meritoria, que no hace sino
multiplicarse y cobrar altura con la interpretación de Hopkins (que logra
el milagro de hacerse presente aún cuando esta ausente), y es que el
actor británico jamás ha tenido, en los últimos años, un partenaire
varón que le devuelva el gesto con un mínimo de dignidad (no hubo mayor
ejercicio de canibalismo que el de ‘Lecter’ frente a Banderas en La
máscara del Zorro). Aparece, de nuevo soberbia, una Emily Watson que
consigue, incluso, aportar matices a la interpretación de un Ralph
Fiennes (el más débil del elenco) sobreactuado y lleno de tics excesivos
y farragosos, además de ofrecer un registro muy semejante al de Spider.
Es Emily Watson la que permite al espectador llegar a atisbar el lado
menos oscuro del otro personaje, lo que magnífica su trabajo, y hace
parecer que Fiennes sea lo que en este caso no es. P.D.:
Posiblemente en números posteriores podáis leer una nueva crítica del
filme, pues uno necesita ver la primera precuela de Michael Mann llamada Manhunter
para ver si el ejercicio de pintar y colorear de Brett Ratner es aún
mucho menos digno de lo que logra parecer. (1)
El final demuestra que el filme tiene voluntad de ser una precuela, pues
se acaba diciendo que la agente Starling va a visitarlo nada más termina
el caso del Dragón Rojo. Recordemos que en los libros de Harris
transcurren años antes de que esto suceda. (2)
Que conste que Hannibal me parece una obra mucho menor en comparación
a El silencio de los corderos, pero, aún así, se eleva por encima
de esta última. Enric Albero |
EL DRAGÓN ROJO
|
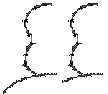 |
 |
 |
 |
 La
virtud de Hannibal (Ridley Scott) consistía en tratar su
aproximación a una historia ya elaborada (pues los mimbres de la misma ya
habían sido enhebrados por Jonathan Demme en la primera, prima y punto álgido
de esta irregular trilogía) de un modo opuesto a su obra pretérita.
Construyó, después de su retórico peplum Gladiator, una aria a
la negrura para más gloria de Sir Anthony Hopkins. En definitiva, hizo
otra cosa. Es ese otro hacer, la creación de nuevos ambientes, el
emplazamiento de los personajes en otros lugares, con otros retos,
enfrentados a sí mismos, y el tratamiento propio que Scott les da a todas
esas novedades es lo que nos permite estudiar (si fuese el caso) a Hannibal
como pieza independiente, aún estando atada al nudo argumental engendrado
en El silencio de los corderos, no tanto ya como historia sino como
retazo de cine autosuficiente (y en ocasiones autocomplaciente), capaz de
avanzar por sí mismo.
La
virtud de Hannibal (Ridley Scott) consistía en tratar su
aproximación a una historia ya elaborada (pues los mimbres de la misma ya
habían sido enhebrados por Jonathan Demme en la primera, prima y punto álgido
de esta irregular trilogía) de un modo opuesto a su obra pretérita.
Construyó, después de su retórico peplum Gladiator, una aria a
la negrura para más gloria de Sir Anthony Hopkins. En definitiva, hizo
otra cosa. Es ese otro hacer, la creación de nuevos ambientes, el
emplazamiento de los personajes en otros lugares, con otros retos,
enfrentados a sí mismos, y el tratamiento propio que Scott les da a todas
esas novedades es lo que nos permite estudiar (si fuese el caso) a Hannibal
como pieza independiente, aún estando atada al nudo argumental engendrado
en El silencio de los corderos, no tanto ya como historia sino como
retazo de cine autosuficiente (y en ocasiones autocomplaciente), capaz de
avanzar por sí mismo.  aderezada con un tour de
force final, más efectista y de menor enjundia que aquel montaje
paralelo con que Demme nos deleitó.
aderezada con un tour de
force final, más efectista y de menor enjundia que aquel montaje
paralelo con que Demme nos deleitó.  de números de
prestidigitación; acaban por convencernos de que ha visto la luz una obra
innecesaria (aún sin ser una mala película).
de números de
prestidigitación; acaban por convencernos de que ha visto la luz una obra
innecesaria (aún sin ser una mala película).