LECCIONES DE CINE
(2ª PARTE)
Por Milagros López Morales
Continuamos
desglosando en este número las lecciones pendientes del curso La imagen
cinematográfica que el guionista y director de cine José Luis Borau impartió
en la Fundación Juan March de Madrid.
LECCIÓN
5. PREPARACIÓN DE LA IMAGEN CINEMATOGRÁFICA
Preparación en
este caso es sinónimo de “entonación”, por eso, una vez inventada la
imagen hay que decidir que “tono” se le va a dar a la película, como si
fuese una pieza musical.
Para entonar la
película hay que tener en cuenta tres elementos fundamentales: el estilo, el género
y los diálogos.
El
estilo
El tono que se
le imprima a una película depende, en gran parte, del estilo de su director. El
estilo es algo que no se nota (Azorín dice que el estilo es una consecuencia
fisiológica: “La sinceridad unida a la fisiología da lugar a verdadero
estilo”) o que no debe notarse; por eso cuanto más inconsciente, mejor
es. Los grandes maestros no se plantean qué estilo le van a dar a su película
porque éste fluye por sí mismo (Ej.: Hichtcock, Buñuel...), sin embargo, no
es así en la mayoría de los casos. El estilo es algo que se tiene o no se
tiene, los directores y guionistas que tienen un estilo muy personal lo imprimen
a sus obras, los que no lo tienen, no.
La falta de
estilo no es para Borau tan negativo (se puede suplir con una buena realización)
como el alarde del mismo. Por eso dice que cuando esto ocurre resulta agotador y
en muchos casos es, además, una falta de sinceridad.
A veces, un
hecho histórico o una circunstancia política, social... determinada, puede
convertirse también en detonante de una manera de hacer o de contar. La censura
española de la última etapa del franquismo fué la peor de todas e impuso a
los directores una forma de hacer cine que se convirtió en un cierto “estilo
críptico” en el que se insinuaba sin ver.
El
género
Lo primero que
hay que decidir es si la película se va a adscribir a un determinado género o
no. Los directores con cierto estilo personal, a veces, se saltan los géneros y
siguen su “género personal”.
Adscribirse a
un género supone cierto servilismo hacia el modelo, por eso el maestro propone
que no conviene seguirlo al cien por cien, porque sólo cuando nos acogemos a él
y, a la vez, nos desviamos, la película no se resentirá, no decepcionará.
Según él, hay
dos grandes tipos de géneros:
-Mayores
(coinciden con el teatro):
1.
El drama, es el primer gran género. Cuando tiene un toque sentimental se
llama melodrama.
2.
La comedia, y dentro de éste las películas cómicas. Hoy en día, dice,
la comedia oscila entre el sainete (heredado de Arniches), que es la comedia de
los pobres, graciosa, inesperada y caricaturesca y la alta comedia (heredera de
Oscal Wilde) que es el sainete sin miseria y sin conmiseración.
3.
El musical.
-Menores:
el resto de géneros (policíaco, terror, oeste, folklore...).
De todos los géneros,
el más difícil de practicar es la comedia. La razón es que la comedia
requiere:
-tradición;
hay países que nunca hacen comedias porque en su cultura no hay tradición que
las respalde.
-sofisticación,
que muchos países no tienen y por eso cuando la abordan se acercan al sainete.
-diálogos
magistrales, brillantes y cínicos.
-estilización
plástica y visual, que incluye a los decorados y a la puesta en escena.
-personajes
muy ricos y exquisitos.
A veces, también
se puede optar por la mezcla de géneros: oeste y musical (Siete novias para
siete hermanos, Stanley Donen, 1954), oeste y negro (Su única salida. Raoul
Walsh, 1947), melodrama, terror y negro (La escalera de caracol, Robert
Siodmak, 1945)...
Los
diálogos
Un fotograma es
un espacio plano que llena una imagen y completa el sonido. El sonido lo
componen los ruidos o efectos sonoros, la música (lo ideal, dice, es que las
películas no tuvieran música extradiegética y, en caso de haberla, lo que
debería hacer es subrayar lo que la imagen trasmite) y los diálogos.
Los diálogos
son esenciales en una película. Dice que hay diálogos muy literarios y otros
muy teatrales.
-Diálogo literario es aquel que, aunque carezca de citas literarias,
tiene cierta artificiosidad propia de la literatura.
-Diálogo teatral es aquel que intenta suplantar lo que vemos en la
imagen por aquello que no está presente en ella, y que suelen ser
acontecimientos, generalmente, anteriores.
Los diálogos
no deben ser:
-Redundantes respecto a la imagen. No deben repetir lo que se ve.
-Repetitivos.
No deben repetirse a sí mismos en la totalidad de la película ni en un
determinado personaje.
-Anticipativos.
No deben anticipar lo que va a pasar, es decir, no deben adelantar la acción.
-Extensos.
No deben ser tan extensos como son en la realidad. Por esencia y por definición
los diálogos deben ser concentrados.
-Caracterizadores.
Los diálogos caracterizan a los personajes y cada personaje debe hablar de una
manera diferente. Los debe definir pero no caracterizarlos (bruto, melancólico...),
pero lo normal es que ésto ocurra.
-Altisonantes.
Por ejemplo: los tacos o las palabras muy cultas cuando se usan deben estar muy
medidas porque si no pueden salirse de su realidad y romper la imagen.
-Naturales.
Deben “parecerlo” pero no serlo, porque la naturalidad implica siempre
cierta reiteración que puede acusar el espectador. Los mejores son los que
“no se oyen”, es decir aquellos que
no se “notan”, que no reparamos en ellos.
En una película
coral, los diálogos deben adecuarse al “friso” general que pretenda
reflejar la película, pero no deben ser diálogos argumentales, es decir, no
deben conducir hacía ninguna situación porque en una película coral, según
se dijo anteriormente, no hay acción y apenas tiene argumento, aunque ocurran
muchas cosas (Ejemplo: Plácido. Luis García Berlanga, 1961).
LECCIÓN
6: LA REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA I
En estas últimas
tres lecciones se pretenden esbozar los elementos fundamentales con que toda
realización cinematográfica debe contar. En esta lección se analizarán los
elementos visuales de la película, es decir, todo aquello que vemos en un
fotograma: la fotografía (la luz), los decorados y el vestuario.
La
fotografía
La fotografía
empezó utilizando la luz solar, una luz plana y con grandes contrastes que no
permitía construir las imágenes a voluntad. Con la electricidad, la luz
adquirió protagonismo porque permitía jugar,
experimentar y componer la imagen, con mas precisión, dentro del encuadre.
La gran escuela
de la luz nace en Europa (Alemania, Austria, Francia, Suiza...) y allí aprenden
los grandes iluminadores americanos, como Greg Toland que consiguió que, a
costa de la luz, todo estuviera a foco.(La profundidad de campo lograda en la
imagen contrasta con la escasa profundidad de campo que tiene la visión
humana). Entre los que se forman en Europa y los que emigran a América, las
grandes productoras americanas se hacen con un plantel de buenísimos
profesionales que imprimirán a sus películas una estética lumínica
particular. Por ejemplo, la Metro y la Warner tenían tan buen equipo de fotógrafos
que sus películas clásicas tienen cierto “aire luminoso”común y
distintivo. En el cine clásico no hay que olvidar que la conformación visual
de la imagen correspondía a los directores de fotografía.
Dice que hay
dos tipos de fotógrafos: los que imponen su estilo como Vittorio Storaro y los
que se adaptan al director con el que trabajan, como Néstor Almendros que hace
una fotografía muy diferente en Kramer contra Kramer (Robert Benton, 1979)
que en Días del cielo (Terrence Malick, 1976).
La iluminación
de una película estará en función del género al que pertenezca, de que se
ruede o no en color (“rodar en color es más fácil que hacerlo en B/N”)
e incluso dependerá de las estrellas con las que se cuente. Para las grandes
estrellas del cine clásico, no sólo la luz, también los decorados e incluso
el vestuario se adaptaba a ellas (Claudette Colbert siempre quería que se le
sacara por el lado izquierdo porque la favorecía más).
Aunque confiesa que “la luz es el mejor aderezo de una imagen”, a él personalmente, no le gustan las películas con muy buena fotografía porque desvían la atención del espectador: ”no es mejor fotografía la que más se ve –dice Borau- sino la que mejor responde a las necesidades de la película”.
Los
decorados
Los lugares
donde transcurre la película son tan importantes o más que lo que ocurre en
ella. Para dar vida a esos lugares se utiliza la luz y los decorados. Los
decorados no son nada sin la luz, ella es la que les da realidad, corporeidad y
presencia. (En España, los primeros decorados con volumen, recuerda el maestro,
se hicieron en 1908 para una película con Margarita Sirgú).
Los decorados
deben adaptarse al género, estilo visual y tratamiento, más o menos realista, de la película.
Cada género
requiere un tipo de decoración. Al western le van mejor los decorados
exteriores, en cambio, los decorados interiores son el alma del cine negro y de
la comedia (“la comedia que transcurre en decorados exteriores termina
cayendo en el sainete”).
El decorado
(interior o exterior) no sólo debe ser verosímil, también debe parecerlo.
Conseguir ese equilibrio es muy complicado y también combinar en una misma película
decorados exteriores con interiores, sin que el resultado final se resienta.
(Por ejemplo, en Roma ciudad abierta (Roberto Rossellini, 1941) los
interiores no soportan el verismo de los exteriores) En las películas históricas
es también muy difícil hacer coincidir los decorados con la realidad de la época
y con la idea que el espectador tiene de ella.
Los decorados
muy fidedignos resultan muy vistosos y espectaculares, pero dan el aspecto de
catálogo. Tal es el caso de las películas inglesas de época, en las que su
excesiva belleza en cuanto a la decoración y ambientación resta emoción a la
historia.
Para hacer un
decorado más real es conveniente incluir en él, reliquias de otras épocas que
pertenezcan a los personajes que lo habitan.”No obstante una decoración unánime
(cien por cien de la época) es una falacia”.
Cuenta que la expresión “de cine” proviene de los decorados que se veían en el cine de los años cincuenta. Concretamente de esas cocinas tan maravillosas, tan amplias..., tan irreales (para los espectadores y sobre todo espectadoras de la época), que sólo se veían en la pantalla.
El
vestuario
El vestuario es
otro de los elementos que describe y define a los personajes. Se supone que los
personajes se han vestido a sí mismos según su personalidad, posición social,
profesión... por eso debe ser lo más natural e imperceptible posible. Cuanto más
contradictorio, imperfecto.... (en el cine “la arruga es siempre bella”), y
menos se note su presencia, mejor para la película.
LECCIÓN 7
: LA REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA II
Los
actores (la interpretación)
Los
actores son los que encarnan a los personajes de la acción dramática. Su
interpretación será decisiva para el resultado final de la película.
Podemos
establecer distintas clasificaciones:
A)
Según su
procedencia: teatro o cine
Existe todavía la tendencia a considerar que sólo los actores de teatro son realmente actores. Veremos a continuación que como pertenecientes a campos distintos su modo de expresarse/ expresividad es también diferente.
-El actor de cine trabaja con su cuerpo y para expresarse con él debe
conocerlo muy bien. Su caracterización tiene que ser interna porque la externa
no funciona. Debe ser cierto, interesante y creíble. Para el actor de teatro el
físico no es tan importante porque el texto lo integra en la interpretación.
-La voz del actor de cine debe ser realista, pero no impostada. La
pronunciación ha de ser real, aunque no sea perfecta. Para el actor de
teatro la voz, la pronunciación y la dicción son imprescindibles. La voz debe
dar la impresión de naturalidad, aunque no lo sea (voz impostada).
En
teatro es fácil disimular el acento regional. En el cine no, porque se nota el
esfuerzo. El cine americano clásico utilizaba en papeles históricos y
religiosos a actores ingleses; al igual que en México se utilizaba a actores
españoles. Con el doblaje se acabó este problema porque todo lo que no gustaba
se podía doblar. Algunos doblajes imperfectos dan lugar a un nuevo lenguaje.
Por ejemplo: El gordo y el flaco hicieron películas en español que gustaron
mucho, por eso después se doblaron con acento yanqui.
B)
Según su formación: de escuela o de rodaje
-Los actores de escuela son
los que aplican teorías concretas de interpretación, que provienen del teatro:
sistema Stanislawsky, y su derivación en el método del Actor´s Studio, etc.
Estas teorías dicen que el actor debe tener la información más completa
posible sobre el tema, la situación de la película y el personaje a
interpretar. Borau piensa, sin embargo, que un exceso de información es
abrumadora para el actor.
-Los actores de rodaje son aquellos que aprenden todo lo que saben
rodando. La práctica cotidiana es su escuela; por ejemplo: Joan Crawford.
C)
Según su halo: actores o estrellas
Actores
son aquellos que hacen bien su papel.
Estrellas
son aquellas (ellos y ellas) cuya interpretación es secundaria; lo importante
es el poder de atracción y fascinación que ejercen en el público.
Actores-Estrellas
son los que además de grandes intérpretes son divos/as.
Todos los
actores de los que hemos hablado son profesionales, viven de y para la
interpretación, pero hay también actores ocasionales a los que el profesor
llama naturales y que son aquellos que no tienen ninguna preparación
actorial, no se dedican a la profesión de forma sistemática y son elegidos, en
determinadas películas, para aportar naturalidad y realismo. El neorrealismo
italiano los utilizaba a menudo. En el cine actual cita a Emir Kusturica
como ejemplo de director que mezcla actores naturales con profesionales.
Un buen actor
no depende sólo de sí mismo, también debe vivir la interpretación de
y con los otros actores. Sólo así se conseguirá mantener el tono de la
escena y de la película. Los buenos actores tienen una pega y es que
desvían la atención del espectador hacia ellos y anulan la película. Borau
prefiere los actores discretos y que la película fluya sin que la marca de su
director, sus intérpretes o su planificación la anulen.
Concluye
diciendo que actualmente los actores están muy preparados y que en general son
buenos.
LECCIÓN
8: LA REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA III
El
director
El director de
cine es el auténtico “autor” de la película. Aunque hemos hablado de la
importancia del guión, como primer eslabón de la cadena creativa, no se le
puede atribuir al guionista el calificativo de autor (sólo cuando coincide con
el director), porque éste describe una película propia únicamente para que el
director la interprete. El guión como ya se dijo no es la obra, no es la película.
Un mismo guión,
dice el profesor, puede dar lugar a películas diferentes y busca para
explicarlo un símil con la pintura: “el tema o argumento de un cuadro
pintado por artistas diferentes no le da la todas las obras el mismo valor”.
El director
debe:
-visualizar
(el guión) la imagen, decidir que es lo que sobra, lo que falta, lo que hay que
cambiar...
-improvisar
en muy poco tiempo soluciones eficaces cuando las condiciones de rodaje no se
ajustan a lo imaginado o a lo especificado.
-acomodar
lo que tiene a la situación y olvidarse de lo que debería haber sido.
-corregir
errores y expresivizar su trabajo, adecuando las imágenes rodadas a
la narración, en el montaje.
-prever
durante el rodaje que imágenes va a necesitar después en el montaje. (“el
director debe controlar el pasado -la preparación-, el presente -el rodaje- y
el futuro -el montaje-”).
-controlar
los distintos componentes de la película, su idoneidad, pertinencia..., el ámbito,
el tono... debe controlarlo todo (“el director se siente Dios en el
rodaje”).
EPÍLOGO
Confiesa
el profesor haber intentado ofrecer, en estas 8 intensivas sesiones, una amplia
panorámica sobre la imagen cinematográfica, aunque muchas son las cosas que no
han podido abarcarse, pero estima que, al menos, lo fundamental ha quedado dicho.
De todo ello
extraemos un planteamiento que el profesor ha recalcado insistentemente a lo
largo de todo el curso: una buena película es aquella que oculta las huellas de
la realización a favor de la historia que cuenta, aquella en la que todos los
elementos que la componen están integrados, sin que ninguno destaque sobre los
demás. La preponderancia de uno sobre los otros perjudica a la historia,
desorienta al espectador y desvirtúa la armonía final del conjunto.
Terminamos con
una frase suya: “las películas no sólo se miran, se ven”.
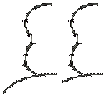 |
 |
 |
 |