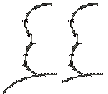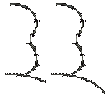DOS CABALGAN JUNTOS
(A propósito de "Dos hombres contra el oeste")
Por Mister Kaplan
Amanecer.
Un lobo baja de la montaña. Emergen dos jinetes a contraluz. Cabalgan. Son
figuras difusas. El paisaje y los personajes van adquiriendo luz. Un rancho. Se
levantan los peones. Desayunan. Una vez todos preparados, comienza la jornada
laboral... y entonces vemos los créditos y oímos por vez primera el tema
musical (en la línea melódica del “country” más arraigado) compuesto por
Jerry Goldsmith para su única colaboración con Blake Edwards. Han pasado cinco
minutos desde el comienzo del filme hasta llegar a los créditos y la música
que acompaña al trabajo diario.
Podría argumentarse que hoy en día es muy habitual ver una larga escena de presentación antes de los créditos, incluso que es algo inevitable en el cine de James Bond... pero casi siempre hablamos de escenas de acción. Aquí es justamente lo contrario, la falta de acción, y no hablamos de un título actual, sino de Wild Rovers (Dos hombres contra el oeste), que tiene treinta años.
Situada en una época en que el western crepuscular dominaba el panorama cinematográfico (Junior Bonner), con rasgos desmitificadores (Dos hombres y un destino) y con títulos emblemáticos por su violencia (Grupo salvaje), el único western de la filmografía de Blake Edwards ha parecido siempre más un ejercicio de estilo que un filme propio, a pesar de contar con un guión suyo. Más si tenemos en cuenta que se sitúa en su época más oscura (la que va de El guateque a Diez, la mujer perfecta), cuando tanteó distintos géneros (incluido el thriller: Diagnóstico, asesinato) para volver siempre a secuelas cada vez menos interesantes de La pantera rosa.
Sin embargo, vista hoy la película tiene más interés y es más “edwardsiana” de lo que siempre se nos ha contado. Es cierto que recurre a un lenguaje visual muy enclavado en la época: abuso de teleobjetivos, algún zoom chirriante, excesivo uso del ralenti, demasiados encadenados, muchos muchísimos contraluces... En definitiva, todos los recursos habituales en el western crepuscular.
Pero hay mucho más. Una nimiedad (un caballo que se desboca y mata accidentalmente a un vaquero) da pie a un primer viaje en el que Ross (excelente William Holden) y Frank (insoportable Ryan O’Neal) trasladan el cadáver del vaquero. Dialogan sobre la vida y la muerte. Es la ley de la vida. No hay que perder el tiempo pensando en ello. Anochece mientras transportan el cadáver del vaquero. Y ese anochecer marca un punto final en sus vidas: se cierra el ciclo abierto al amanecer, se acaba la vida de vaqueros y comienza la de “wild rovers” (literalmente, vagabundos salvajes).
A partir de este punto Blake Edwards desarrolla una historia de amistad tratada con sumo cariño. Trufada de escenas de acción (como la pelea en el bar), con toques humorísticos (un vaquero deja el puño clavado en la pared y mientras le dan una paliza), incluso con los inevitables toques chabacanos del director (literalmente, les echan el contenido de un orinal en la cara: bonita forma de despertarse tras una noche de peleas). Cuando despiertan (curiosamente, en el mismo carro en el que llevaban al muerto) sus vidas darán un giro: se acaba la rutina y comienza la aventura; robarán el banco y ello les obligará a huir, perseguidos por distintos agentes de la ley y, sobre todo, por los hijos del ranchero donde trabajaban, unos perseguidores tan duros que uno piensa en seguida en otros títulos del género (Grupo salvaje a la cabeza) en los el espectador acaba advirtiendo que perseguidor y perseguido son, en el fondo, las dos caras del mismo individuo.
 Pero
no es una película de acción, sino sobre todo de tiempos muertos. Ross y Frank
huyen y dialogan. Comen, beben, comparten el mismo caballo y dialogan. Y de sus
diálogos se extraen concluyentes aprendizajes sobre la vida en el oeste, como
aquel en que Ross reflexiona sobre la dificultad de obtener otro caballo para
Frank, porque el suyo se ha escapado: “por
robar un banco puedes pasar cinco años en la cárcel. Si robas un caballo, no
cabe duda, te cuelgan en el acto”.
Pero
no es una película de acción, sino sobre todo de tiempos muertos. Ross y Frank
huyen y dialogan. Comen, beben, comparten el mismo caballo y dialogan. Y de sus
diálogos se extraen concluyentes aprendizajes sobre la vida en el oeste, como
aquel en que Ross reflexiona sobre la dificultad de obtener otro caballo para
Frank, porque el suyo se ha escapado: “por
robar un banco puedes pasar cinco años en la cárcel. Si robas un caballo, no
cabe duda, te cuelgan en el acto”.
En su recorrido, siempre con México como telón de fondo (¿esto no lo hemos dicho antes a propósito de Seven men from now?), con la frontera como meta inalcanzable, la película también da un repaso a otros temas típicos del western, como el enfrentamiento entre vaqueros y ovejeros, que acaba con la muerte de ambos patriarcas (todo una declaración de principios: en el fondo, todo el oeste estaba condenado a morir). Incluso hay un inevitable partida de póquer, excelentemente planificada y con un juego de miradas que anticipa su final trágico.
También hay una valoración especial del paisaje, incluso con escenas en la nieve (con la doma de un potro salvaje), es en ese fondo blanco, inmaculado, cuando los dos hombres disfrutan como niños mientras por primera vez en su vida hacen algo para ellos mismos y no para un patrón. Es una escena bellamente rodada (pese al ralenti y los encadenados), quizá por eso Blake Edwards la repite al final, cuando los dos protagonistas han muerto, para recordarnos que probablemente ha sido el único momento de sus vidas en que esos vagabundos han sido libres.
Y queda, por último, otra gran escena, aquella en que William Holden disfruta de una prostituta con la que está acostado. Pero disfruta sólo de su presencia, en la cama, mientras Ryan O’Neal juega al póquer y, marca de la casa, alguien toca una triste melodía con la guitarra (lo mismo que hacía Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes: la música como forma de avanzar la narración). La música, que envuelve la escena, nos hace pensar que Holden sabe que no habrá final feliz, que la agonía está cerca, pero sólo por compartir su viaje con el novato O’Neal o por compartir su cama con esa mujer por la que parece sentir un inmenso cariño (que mostrará más tarde regalándole parte del dinero robado), sólo por esos momentos ha merecido la pena el viaje.
Y
para nosotros, los espectadores, sólo por estas escenas citadas también habrá
merecido la pena revisar un filme que contiene muchos detalles propios de un
director que sabe hacer suyos incluso los discursos más impropios.