|
Drama luminoso |
|
|
La
fidelidad a su ciudad, a su equipo y a sus actores, no resta frescura y
actualidad a su cine. Sus películas son testimonio de las
transformaciones que el paso del tiempo ha operado en unos y otros
–personajes, actores, entorno- y su cámara asiste con una mirada cómplice,
generosa, crítica o reflexiva a su descubrimiento como participantes de
una historia (películas), contenida en otra historia (del grupo) dentro
de la Historia. Los
personajes de sus películas pasan por ellas, respirando y asfixiándose
en vidas, -que se nutren de las experiencias de su autor y de sus
inseparables compañeros y amigos de siempre-, intercaladas en una
realidad/sociedad adversa o propicia que reclama y exige el derecho a su
reflejo. En un artículo reciente defendía “el derecho de los pueblos a
disponer de su imagen” como una necesidad antropológica vital para no
perder la identidad individual y colectiva que Hollywood se empeña en
homogeneizar. Guédiguian
es un rebelde que milita en el cine, por casualidad, pero más de veinte años
de profesión, le han convencido de que la libertad es imprescindible para
crear y contar historias
verdaderas, por eso reclama para los cineastas, para los autores un
espacio cinematográfico libre y sincero donde puedan contar sus propias
historias sin un canon estereotipado que ahogue su expresión. Con
Marie-Jo y sus dos amores se desmarca de los relatos colectivos
para adentrarse en la historia íntima y personal del desgarro que el amor
produce en los individuos que de verdad aman. El amor es el que mueve el
mundo, se dice, pero... también es el que lo detiene. Un
imposible triángulo amoroso formado por una mujer y dos hombres, en la
cuarentena: Marie-Jo, (conductora de ambulancias) casada, desde hace
veinte años, con Daniel (antiguo albañil, ahora constructor autónomo) y
Marco (práctico del puerto), su amante desde hace uno. Marie-Jo y Daniel
están enamorados y tienen una hija de 18 años que se siente orgullosa de
la relación de sus padres. Pero ese amor constante y confiado no ha
impedido que ella pueda, también, amar pasionalmente a Marco. Para
Marie-Jo su mundo tranquilo y convencional se transforma cuando comprende
que ama a ambos por igual y de ninguno puede prescindir. Ella no quiere
elegir pero tampoco puede vivir sin hacerlo. Jean-Christophe (el paciente
alcohólico) así se lo expresa (“En la vida, a veces, hay que
elegir...”). Y elige, pero el dolor de su elección no es superado por
ninguno de los implicados. Marie-Jo es el crisol de su propio dolor y del
que provoca, pero será el dolor/crispación egoísta y rancio de su hija
el que la condene, los condene. Julie vive la decisión de su madre como
una traición personal, pero tampoco apoya la pasividad de Daniel, y desde
su estulticia e inexperiencia juvenil se cree con derecho a increpar,
humillar y sentenciar a sus padres. Ella los quiere unidos para siempre y
para siempre unidos se los devuelve el mar. El
mar adquiere en la película un protagonismo esencial, por sí mismo y
para cada uno de los protagonistas; va emergiendo paulatinamente
y durante su trascurso adquiere, cada vez, una presencia más
radical: -Para
Marco es fuente y forma de vida, un lugar amplio y radiante, un espacio
imprescindible solo equiparable al que comparte con su amante. Cuando
ambos están unidos, él se siente pleno (fiesta, a la que asiste con
Marie-Jo, en el barco). -Marie-Jo
busca en él, sumergiéndose en sus aguas la fuerza y la vitalidad que el
amor compartido le ha quitado. Dice en un momento de abatimiento “El
corazón es fuerte cuando se ama a un hombre y tan débil cuando se ama a
dos”. Pero la regeneración buscada no se produce y las sombras/olas
interiores anuncian la tormenta. Para ella se convierte en símbolo de
indecisión, incertidumbre y duda. -Daniel,
no lo siente tan cercano, para él el mar es un refugio, un remanso de
paz, de reposo y a él acude a buscarlo. Los
encadenados sucesivos son un signo más del nudo que ata a los tres, los
tres se funden entre sí, cada uno con su paisaje y todos con el mar. El
mar, siempre el mar... símbolo de vida y de muerte. El
director distancia al espectador de la pena, construyendo unos personajes
(muy bien interpretados), que sienten la huella que el paso del tiempo ha
dejado en sus cuerpos (Marie-Jo se mira en el espejo y se estira la piel,
Daniel se maquilla para disimular sus ojeras...), y que ausentes de sí
mismos, viven su tragedia con asepsia, frialdad y un distanciamiento casi
“bretchiano”. Su dolor cadencioso no hiere al espectador, que sin
trauma asiste, con temple y emocional lejanía, a la consumación de unos
hechos que presiente inevitables, desde el principio. El aire a tragedia
se respira desde el primer plano de la película: un plano detalle de dos
manos -jugueteando- con una navaja. ¿Una imagen-presagio de un final de
ruptura, de violenta separación?. El
cáustico final queda atemperado por la radiante luminosidad del
paisaje(que recuerda a ambos Renoir, padre e hijo), la transparencia de
las aguas, la nihilista filosofía de Jean-Christophe... y la música de
Mozart. Esta última junto con el largo plano final del agua borboteando
hasta la calma constituyen lo que su autor define como un final “trágico-glorioso”,
con el que pretende transmitirnos su concepción natural de la muerte
(indisolublemente ligada a la vida), máxime si antes de producirse sus
protagonistas han conocido la felicidad. Como
telón de fondo, el toque social-reivindicativo (las demandas de los
obreros de Daniel y la huelga de ambulancias), queda en una mera anécdota
que nada aporta a la historia. En cambio el choque generacional, como ya
hemos advertido, es decisivo, en este drama luminoso sobre el amor, el
paso del tiempo y la imposibilidad del olvido.
Purilia |
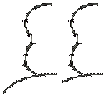 |
 |
 |
 |
 Robert
Guédiguian rueda, otra vez, en la “ciudad tranquila” de sus orígenes
físicos, emocionales, activistas, sensuales... cinematográficos, y con
su equipo técnico y artístico habitual, una nueva historia-espejo de su
comunidad, su gente, su paisaje... Un nuevo fragmento que continua y
completa ese gran fresco vital que es toda su filmografía. Marsella es la
ventana abierta desde la que Guédiguian se asoma al exterior y al
interior de todos los mundos posibles.
Robert
Guédiguian rueda, otra vez, en la “ciudad tranquila” de sus orígenes
físicos, emocionales, activistas, sensuales... cinematográficos, y con
su equipo técnico y artístico habitual, una nueva historia-espejo de su
comunidad, su gente, su paisaje... Un nuevo fragmento que continua y
completa ese gran fresco vital que es toda su filmografía. Marsella es la
ventana abierta desde la que Guédiguian se asoma al exterior y al
interior de todos los mundos posibles.