|
Vive la France |
|
|
También nos habla de los propios actores que le sirven de excusa argumental para lo anteriormente expuesto; de sus fobias y sus miserias, del cine, la televisión y el teatro, de las difíciles relaciones entre ellos; del éxito y el ocaso, de la juventud esplendorosa y la difícil madurez (excelente la breve escena de M. Schneider, quizá lo mejor de la película), de la amenaza, real o temida, sobre una profesión que es tanto como un modo de vida. Finalmente, en una última vuelta de tuerca, traslada la ficción representada al hecho mismo de la representación, e involucra a la película entera, y con ella al propio espectador, en la dualidad que la constituye.
Ese
mismo lastre es el que atenaza a los actores. No vamos a discutir su
glorioso esplendor. Están los más grandes del cine francés. Si alguno
falta (Deneuve, por ejemplo) se deberá posiblemente a imposibilidades
materiales o a discrepancias atávicas. De casi todos ellos guardamos algún
recuerdo imborrable. Sin embargo esta película no vendrá a engrosarlos.
Y es que hasta los grandes actores tienen difícil construir desde la
nada. Lo que aquí hacen es lanzar una continua mirada hacia su ombligo,
una exposición de viejos méritos, pero muy poco de lo que les ha hecho
merecedores del prestigio del que gozan. La
película deja de interesar muy pronto. Al poco tiempo nos damos cuenta de
que todo está dicho, y la intriga se limita a descubrir cuál será la próxima
aparición. Algo así como los cameos habituales en películas recientes
de infausto recuerdo. Chauvinismo por los cuatro costados. Marcial Moreno |
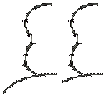 |
 |
 |
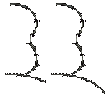 |
 Los
actores
Los
actores Viejos
temas, vieja retórica, nada nuevo. El gran problema de esta película es
que todas esas pretensiones delatan una oquedad imposible de llenar.
Divagar sobre temas trascendentes no es articular una reflexión seria
sobre ellos, y menos aún cuando se deja traslucir una autocomplacencia
que contradice el supuesto surrealismo desde el que se articula el relato.
Supuesto porque no basta para ser surrealista con intentar transgredir los
límites de lo real, sino que hay que hacerlo con un propósito rupturista,
revolucionario incluso, y no con el lustre que aquí se muestra.
Surrealismo de esmoquin.
Viejos
temas, vieja retórica, nada nuevo. El gran problema de esta película es
que todas esas pretensiones delatan una oquedad imposible de llenar.
Divagar sobre temas trascendentes no es articular una reflexión seria
sobre ellos, y menos aún cuando se deja traslucir una autocomplacencia
que contradice el supuesto surrealismo desde el que se articula el relato.
Supuesto porque no basta para ser surrealista con intentar transgredir los
límites de lo real, sino que hay que hacerlo con un propósito rupturista,
revolucionario incluso, y no con el lustre que aquí se muestra.
Surrealismo de esmoquin.