|
A.I.-Inteligencia Artificial |
|
|
¿Un
film de Kubrick o de Spielberg?
De hecho, esa dualidad se mantiene incluso en la misma campaña publicitaria del film: en un principio se nos dio a conocer un trailer con una sola imagen de la película (como sucedió en su día con El resplandor -la cortina de sangre saliendo del ascensor- o Eyes Wide Shut –el beso ante el espejo-), incluso el propio cartel publicitario sólo llevaba un diseño conceptual: la letra “I” con forma de niño recortada de la “A”, que contenía ese niño en forma de negativo y juntas formaban el título AI; una idea cercana a los carteles de La naranja mecánica (la imagen alucinada de Alex), Barry Lyndon (unos pies pisando una rosa), El resplandor (la cara enloquecida de Jack Nicholson), La chaqueta metálica (el casco con la inscripción “nacido para matar” junto a un símbolo por la paz) o incluso el original de Eyes Wide Shut (el beso ante el espejo con Nicole Kidman mirándonos a nosotros, los espectadores). Finalmente, en el momento de su estreno, se ha distribuido otro cartel, con muchas y variadas imágenes de la película, algo que recuerda mucho más a los diseños visuales de la trilogía de Indiana Jones o del Parque Jurásico. Y si descendemos a escenas concretas, no cabe duda de que el guión (firmado por primera vez en solitario por Spielberg, algo que no hacía desde el fracaso –como guión- de Encuentros en la tercera fase) incluye algunas escenas que forman ya parte de las señas de identidad del firmante de Salvar al soldado Ryan. Dos botones de muestra: primero, cuando el recién llegado David busca integrarse en su nueva familia se dedica a imitar los movimientos de sus padres mientras comen (algo que ya vimos en el hijo del jefe de policía Brody en Tiburón, o en el niño oriental Tapón imitando los guantazos que sacude Harrison Ford en Indiana Jones y el templo maldito). Segundo, el milagro final que permite, después de doscientos años de paciente espera, que por fin David consiga reunirse con su madre; sabido es que la fe mueve montañas, pero en el caso de Spielberg tiene propiedades rejuvenecedoras mucho más inverosímiles...
¿Un
film personal o una operación de marketing? Tras la muerte de Kubrick mucho se ha hablado de sus proyectos inacabados. El más conocido es la biografía de Napoleón, que ya planeó dirigir a finales de los sesenta, pero el crack de las multinacionales le obligó a rodar una peliculita barata (La naranja mecánica) y, aunque después aprovechó algunas de sus investigaciones para Barry Lyndon, lo cierto es que la vida de ese megalómano visionario encaja a la perfección con muchos de los personajes kubrickianos. Ya se asegura que Spielberg rodará algún día ese viejo guión de Kubrick. Incluso (¿es que ya no hay respeto para los artistas?) se asegura que otro guión inacabado, God-fearing man, puede ser dirigido por el mismísimo Ridley Scott... Lo único cierto es que Kubrick ya había trabajado con Dennis Muren (de la Industrial Light and Magic) en la creación de unas secuencias de efectos digitales, fundamentalmente para comprobar si el protagonista infantil podía ser una creación digital, ya que el ritmo de rodaje de Kubrick no cuadraba con el aspecto imperturbable que debía mantener David a lo largo del metraje (respecto a la duración de sus rodajes, basta preguntarle a Tom Cruise y Nicole Kidman por qué no rodaron ninguna otra película durante dos años). La idea se desechó, oficialmente por problemas técnicos, aunque muy probablemente también fuera porque este sistema no le permitía a Kubrick controlar las actuaciones y los más pequeños detalles de la realización, algo por lo que peleó toda su vida. En cualquier caso, Spielberg, al que no se le puede negar su talento en el trabajo con niños, ha salido sobre todo airoso en ese punto: la interpretación de Haley Joel Osment es, junto a la música de John Williams, lo mejor de la función. No sólo resulta creíble en el difícil cometido de interpretar a un androide, sino que pese al tono melodramático de la función, logra esquivar el tono de niño-repelente a que se prestaba el papel. Sin embargo, la historia acaba resultando alargada en exceso. Si el prólogo es modélico, con la presentación de ese doctor obsesionado con crear a mecas con sentimientos (un personaje muy kubrickiano, por cierto) y la primera parte de la película se encuentra entre lo mejor que ha rodado Spielberg (el descubrimiento de la familia como unjuego por parte de David, la aceptación del nuevo hijo por parte de la madre, las rencillas entre hermanos que no son tales, incluso la soberbia escena del abandono en el bosque), en el bloque central la película deambula sin rumbo: largas escenas sin apenas conexión, plagadas de referencias al cine anterior de Spielberg (el cazador de mecas con atuendo a lo Indiana Jones, la luna que remite al paisaje de ET...), escenas teóricamente fuertes, como la feria de la carne, pero mal acabadas (de hecho, resulta inexplicable que Gigoló Joe y David se escapen de la feria así, sin más, andando), y otras presuntamente metafísicas pero que no acaban de encontrar el tono adecuado (todo el encuentro con el Dr. Know parece más un truco de guión para preparar el desenlace que un camino lógico en el particular “vía crucis” de nuestro protagonista). En la parte final, con las impresionantes imágenes de Nueva York bajo las aguas (ojo al dato: con las torres gemelas... ¡¡y nadie ha puesto el grito en el cielo en los Estados Unidos!!) la película retoma por momentos su espíritu hasta cierto punto mágico... Pero todo se estropea con un final claramente añadido, uno no puede por menos que pensar que Kubrick habría terminado el film ahí, con David esperando el milagro imposible, fracasando en su búsqueda de una utopía, como Alex, Redmond Barry, Jack Torrance, todos los reclutas de La chaqueta metálica o, finalmente, el doctor William Hartford. Quizá porque sus firmes creencias así lo exigen (ya saben: Dios, Patria y Familia por encima de todo), Spielberg añade la larga y lacrimógena escena final, con una idea que remite directamente al Abyss de James Cameron y con un diseño que no escapa a lo que ya había mostrado en Encuentros en la tercera fase: es la demostración definitiva de que en el país del nunca jamás (que existe y está en Norteamérica... aunque esté anegado por las aguas) todo es posible, es la confirmación de que la familia unida jamás será vencida, es, una vez más, la constatación de que Dios existe y se apiada de los norteamericanos... aunque ya no sean seres orgánicos, sino mecánicos.
¿Merece
la pena tanta espera?
Todas esas afirmaciones parecen más bien parte de la campaña de marketing que hoy en día acompaña cualquier estreno. En el fondo, asistimos a las mismas constantes de su cine anterior, por lo que la innovación que ofrece es mínima. Repasemos algunas de esas constantes: o la importancia de los nombres de los protagonistas: David Mann (o sea, un hombre, David) se enfrentará a un enorme camión (léase Goliat) en un duelo a muerte en El diablo sobre ruedas; Roy Neary (“near” = cerca) será el personaje que más se acercará y, finalmente, contactará con los extraterrestres en Encuentros en la tercera fase; Elliot se siente identificado con ET hasta en las letras que forman su nombre... esos mismos juegos los encontramos con el pequeño David y su acompañante Gigoló Joe; o la familia media americana sometida a una tensión, a una amenaza, de la cual deberán ocuparse la madre y el hijo, ante la ignorancia o ausencia del padre. Algo que ya habíamos visto en ET, la familia coprotagonista de Encuentros..., el niño de El imperio del sol y el no-tan-niño protagonista de Hook; o el viaje (físico y espiritual) como fórmula para resolver los problemas, algo muy habitual en cierto cine (las “road-movies”) pero que con diversos maquillajes se ha presentado asiduamente en la obra de Spielberg: El diablo sobre ruedas, Loca evasión, la búsqueda del Tiburón, Encuentros en la tercera fase, El color púrpura, El imperio del sol, Salvar al soldado Ryan... o la familia o la búsqueda de ella como motor de la narración. Véase al respecto ET, El color púrpura, El imperio del sol o Hook; o y, finalmente, la fe, los sentimientos religiosos o, la presencia de Dios (así, con mayúsculas) como fórmula mágica final para resolver los problemas, algo a lo que no son ajenos los protagonistas de ET (que, en el fondo, era una adaptación poco disimulada de un best-seller bastante conocido: “La Sagrada Biblia”), Encuentros en la tercera fase (los papás de ET en su primera incursión en la Tierra), El color púrpura (con una simpática y sufridora negrita escribiendo cartas al mismísimo Creador, que finalmente la redimirá de todos sus males), la trilogía de Indiana Jones (donde el Arca de la Alianza o el cáliz de la última cena tienen un protagonismo esencial)... Todo ello acaba despidiendo un tufillo molesto, probablemente más cuando se advierte que estas referencias se camuflan, se disimulan o se esconden tras brillantes efectos digitales para que, ante tanto resplandor, no pensemos en qué mensaje se esconde detrás. Spielberg no va a cambiar de discurso, ya es mayor para ello. Quizá lo disimule, lo empaquete mejor o peor, pero su inquebrantable fe en que en América se vive (y se vivirá) mejor, que para eso está Dios cuidando con mimo a sus chicos favoritos, es algo que acaba molestando en gran parte de su cine. Puestas así las cosas, uno se queda con la magnífica banda sonora de John Williams, mucho más eficaz a la hora de entender el planteamiento repetitivo y mecánico de los “mecas” a través de un uso minimalista de las cuerdas a lo Michael Nyman, frente al mundo de los sentimientos reales (representado por dulces melodías de piano para los “orgas”) y el triunfo del amor más allá del tiempo, con un himno final sumamente emotivo, a base de coros, que resume el triunfo del bien sobre el mal, algo que ya había utilizado en otras dos magistrales partituras para Spielberg, con las voces corales finales de “Seca tus lágrimas, Africa” (en Amistad) y “El himno a los caídos” (en Salvar al soldado Ryan). Sabín |
A.I.-ARTIFICIAL INTELLIGENCE Dirección: Steven Spielberg. |
 |
 |
 |
 |
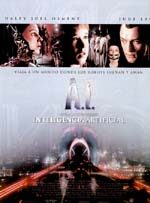
 Spielberg
ha combinado en los últimos años su cine serio (La
lista de Schindler, Amistad, Salvar al soldado Ryan) con las
operaciones mercantiles (las dos entregas de Parque
Jurásico) y parece que hoy en día ha perdido parte de su frescura e
ingenuidad (ET, El imperio del sol,
Always) para acometer proyectos mucho más estudiados, mucho más
seguros. Por eso se había comentado que ésta era una película
arriesgada, difícil, que se salía del tono general de su cine.
Spielberg
ha combinado en los últimos años su cine serio (La
lista de Schindler, Amistad, Salvar al soldado Ryan) con las
operaciones mercantiles (las dos entregas de Parque
Jurásico) y parece que hoy en día ha perdido parte de su frescura e
ingenuidad (ET, El imperio del sol,
Always) para acometer proyectos mucho más estudiados, mucho más
seguros. Por eso se había comentado que ésta era una película
arriesgada, difícil, que se salía del tono general de su cine.