|
La astracanada más grande jamás narrada |
|
|
La
segunda afirmación del crítico de ese importante diario es que la película
está trufada de chistes espléndidos. ¿Un nuevo torrente, esta vez de
chascarrillos? Nos tememos que este segundo curso de agua está dotado de
las mismas características que el primero. ¿Con
qué dos “armas infalibles”, sigue diciendo el crítico del periódico
citado, cuenta el director de
El robo más grande jamás contado para conseguir actualizar, y “a
fe que lo logra” (sic), determinada parcela de cierto territorio egregio del cine de siempre (otra vez sic)?: un grupo de
actores que están espléndidos en sus papeles. Y un conocimiento del
director (y también guionista), y su aplicación, en consecuencia, de
todos los mecanismos cinematográficos precisos para conseguir una película
espléndida. El
robo más grande jamás contado es, y esto ya constituye una opinión
personal de quien firma estas líneas, la astracanada más grande jamás
narrada. Y lo de narrar es un
favor que se le hace al director de la película. Monzón
intenta imitar, en efecto, películas como La
cuadrilla de los once u otras de este estilo. Sólo que, deseando
plasmar la narración como un mecanismo de relojería, como es propio de
este tipo de cine, escribe un guión en el que nada responde a las leyes
de la lógica. Ni siquiera, desde luego, a las razones de la lógica del
absurdo, que también las tiene. Todo resulta caprichoso y arbitrario. Las
cosas ocurren porque el guionista desea que ocurran, no porque las
situaciones las exijan. Se salta a la torera cualquier regla que exija
verosimilitud (no realismo, que es distinto), y va hilvanando las
situaciones y el devenir de los hechos de la forma más caprichosa y
arbitraria. En
la película no hay humor sino un torrente, volviendo al símil, de
astracanada. No recuerdo ningún filme, salvo los de Gracita Morales, en
que el director se haya permitido tales dosis de exceso y de exageración
como en las secuencias, por ejemplo, en que interviene el violador de la cárcel.
O en los continuos y burdos intentos de crear situaciones humorísticas,
llevados hasta extremos que producen en el espectador una Los
personajes creados, en lugar de aparecer como singulares y dotados de
originalidad, que es lo que se pretende, están compuesto a base de una
amalgama de características tópicas llevadas al extremo. A todos se les
quiere construir dándoles una seña particular: el místico disparatado,
el hacker habilidoso, inteligente e ingenuo, a la par que entrañable,
la prostituta graciosa, el hipocondríaco y habilidoso ex contorsionista,
la madre maruja, etc. Y el
resultado es una serie de caricaturas vergonzantes. La exageración astracanesca, sin el mínimo freno, es dueña del guión y de la película, no solamente en la apoteósica, increíble e innecesaria secuencia en el aeropuerto, sino en todas las también inverosímiles secuencias en el museo, faltas por completo del mínimo rigor narrativo tanto en su plasmación visual como en su anterior fase de redacción en guión. Por
cierto, el golpe de humor
inolvidable (sic, de nuevo) de cómo se tapa una cámara de
vigilancia, es perfectamente olvidable, porque constituye una equivocación.
Hasta un niño sabe que la falta de iluminación haría que en la pantalla
del monitor no se viera nada, y caso de verse, habría de estar totalmente
desenfocado debido a la insignificante distancia entre el objetivo y el
objeto. Estas
incongruencias no merecerían ni siquiera ser citadas, si no fuera porque
toda la película responde a esa misma falta de rigor, a ese todo vale y a
ese torrencial vómito de chistes malos, situaciones inverosímiles y
exageraciones de alcance ilimitado. Ni
los personajes tienen el mínimo interés, ni el argumento, desarrollado
sobre una idea en principio válida (como todas las ideas en abstracto),
ni el devenir de la llamémosla trama (arbitraria y salida de madre de
continuo), denotan más que una ignorancia acerca de lo que es cierto tipo
de cine, más ignorancia acerca de cómo ha de desarrollarse un Todo
resulta previsible, manido, macarrónico, pedestre, equivocado, exagerado,
incoherente, arbitrario. Y tremendamente aburrido. A
la falta de rigor, esencia, por ejemplo, de cualquier videoclip que se
precie, añádase un más que burdo sentido del humor, una capacidad nula
para escribir un guión coherente, unas dosis masivas de astracanada sin
freno, y se obtendrá algo parecido a esta lamentable película,
glorificada hasta el extremo por determinada, si no por la casi totalidad
de la crítica. ¿Pero en qué país vivimos? Pedro Montero |
EL ROBO MÁS GRANDE JAMÁS CONTADO Título
Original: |
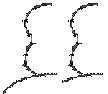 |
 |
 |
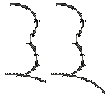 |
 Quien
escribe estas líneas confiesa que no ha visto El
corazón de guerrero. Pero no pone en duda una de las primeras
afirmaciones con que un crítico de El
País inicia su comentario acerca de esta película: atribuye a su
director una “torrencial capacidad para la narración”, la
misma de la que hacía gala, al parecer, en su ópera prima. ¿Como un
torrente? Sin duda, pero nada que ver con la película homónima de
Minnelli. Éste, por lo menos, es un torrente que tiene parentesco con
otra clase de torrentes, brazos armados de la ley, y que se relaciona con
los nauseabundos arrastres de bazofia que circulan por las alcantarillas
de cualquier ciudad.
Quien
escribe estas líneas confiesa que no ha visto El
corazón de guerrero. Pero no pone en duda una de las primeras
afirmaciones con que un crítico de El
País inicia su comentario acerca de esta película: atribuye a su
director una “torrencial capacidad para la narración”, la
misma de la que hacía gala, al parecer, en su ópera prima. ¿Como un
torrente? Sin duda, pero nada que ver con la película homónima de
Minnelli. Éste, por lo menos, es un torrente que tiene parentesco con
otra clase de torrentes, brazos armados de la ley, y que se relaciona con
los nauseabundos arrastres de bazofia que circulan por las alcantarillas
de cualquier ciudad. sensación de
bochorno y de vergüenza ajena (macarrones sobre los pantalones de
“Windows”, y otras lindezas por el estilo).
sensación de
bochorno y de vergüenza ajena (macarrones sobre los pantalones de
“Windows”, y otras lindezas por el estilo).  guión y
unas situaciones, y mucha más ignorancia acerca de todo lo que signifique
narración coherente, genuina originalidad y verdadero sentido del humor.
guión y
unas situaciones, y mucha más ignorancia acerca de todo lo que signifique
narración coherente, genuina originalidad y verdadero sentido del humor.